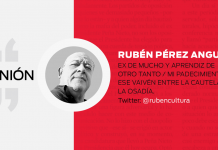COLUMNA SEDENTARIA
Por: Avelino GÓMEZ
El actor Tom Hanks las rescata y colecciona: habla sobre ellas, escribe acerca de ellas y, desde luego, escribe con ellas. Woody Allen todavía elabora sus argumentos y guiones en su vieja máquina Olympia. Y una Olympia es, también, la herramienta con la que Paul Auster escribió, y sigue escribiendo, sus novelas.
Las máquinas de escribir no terminan de irse. Hablar de ellas es hablar del siglo pasado, de una tecnología obsoleta pero entrañable y funcional. Al igual que los reproductores de discos de vinilo, las máquinas de escribir siguen presentes. Los primeros por nostalgia, y las segundas por algo más que eso: fueron fabricadas para durar y perdurar más allá de la vida de sus propietarios. Muchas fueron hechas hace cien años, y aún sirven.
Por otro lado, quienes alguna vez escribieron cotidianamente con ellas, o quienes pulsaron sus teclados para redactar trabajos escolares, cartas o simples mensajes, jamás olvidaron el sonido de los tipos metálicos golpeando contra el rodillo y el papel. Ese tip-tip-tip se quedó en la memoria colectiva por generaciones. Es tan familiar, y reconocible, que los fabricantes de teléfonos celulares rescataron el sonido para incluirlo en las configuraciones de sus teclados digitales. Para sentir que pulsamos una letra necesitamos, todavía, el acompañamiento de ese agradable e hipnótico golpeteo.
La historia y uso de la máquina de escribir está llena de curiosidades. Mark Twain, por ejemplo, se ufanaba de haber sido el primero en escribir un libro completo —La vida en el Misisipi— en una máquina de escribir. Y lo hizo en una Remington. Inquieta pensar ahora que, la misma compañía fabricantes de rifles y revólveres —y que fue proveedora de armas en las dos guerras mundiales— sea la misma que fabricó y vendió las primeras máquinas de escribir en el continente americano.
Hemingway solía decir que sus máquinas no le aguantaban el ritmo y que, más de una, se había desarmado mientras tecleaba. La introspectiva Clarice Lispector se sentaba a escribir sus crónicas con la máquina apoyada en las piernas. El extrovertido Francisco Umbral se llegó a fotografiar desnudo junto a su Olivetti, y hasta le dedicó un poema que empieza así: “Pequeña metralla entre mis manos, máquina de matar con adjetivos”.
Volviendo a Paul Auster, quien no conforme en seguir usando su vieja máquina, decidió escribir un libro titulado La historia de mi máquina de escribir. Y quizá sea la última elegía que un autor le dedica a su herramienta de trabajo. Auster escribe: “Todo se rompe, todo se gasta, al final todo pierde su sentido, pero la máquina de escribir sigue conmigo”.