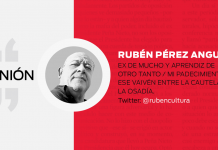Crónica sedentaria
Por: Avelino GÓMEZ
Ya lo habíamos pensado y una tarde fuimos a comprarlas. Me refiero a las cañas de pesca. La despachadora de la tienda nos mostró varias, de diferentes precios. Nos decidimos por las azules, las que no costaban ni mucho ni poco. También compramos anzuelos.
Salimos de ahí con nuestra cañas de pesca nuevas, con nuestros planes nuevos, con la certeza de que hay todavía muchos peces en el mar. Tener una caña era necesario. Porque siempre quisimos una. Volver a la infancia y a los días de pesca era necesario. Porque a veces precisamos una línea, sostener con una mano la caña y en la otra una cerveza, perdiendo la vista en el mar.
Y un día nos fuimos a pescar. Éramos cuatro y sólo dos pudieron sacar un pez. De los que no se comen, de lo que uno tiene que regresar al agua. Pero pasamos un buen día. Descubrimos lo necesario que son los buenos amigos, los que ni siquiera requieren palabra para entenderse. Basta mostrarse ante ellos para que las expresiones del rostro tengan sentido. Amigos que no hacen tanto escándalo por la vida, que construyan modestas estancias para la risa y el silencio, que estrechan con firmeza la mano después de la ausencia. Saber eso nos bastó: algo nuestro pescamos ese día, algo.
En otra ocasión volvimos con nuestros anzuelos a la orilla de un canal marítimo. Los enormes barcos de carga surcaban el agua y también nuestros ojos, pero no distrajeron nuestro deseo por sacar un buen pez. Y ese día la pesca fue buena. Y mientras tirábamos la línea y esperábamos el siguiente pez, descubrimos que podríamos pasar el día entero riéndonos de la vida, olvidando de tanto en tanto los malos ratos y los equívocos y las malas intenciones. Porque para eso va uno de pesca con los amigos: para celebrarse unos a otros, para servir y ser servidos en todo momento, para ayudar a quitar el anzuelo en la boca del pez, para liberar la línea cuando se traba. Eso también se aplica a lo que uno vive, a las batallas y los tirones y caídas.
Y es que ya teníamos tiempo pensándolo, planeando la compra de esas cañas. Fueron varias las que nos mostró la despachadora. Y compramos las azules, las que no cuestan ni mucho ni poco. También compramos afectos, recuerdos de cuando íbamos con nuestros padres, o con nuestros hermanos, a tirar líneas de pesca. De cuando uno de nosotros fue de pesca, con su ahora muy distante padre, y no hubo ninguna fotografía que constatara ese hecho, salvo la que se quedó en su corazón. De cuando yo, niño aún, fui solo de pesca a la laguna y regresé con un buena presa. Una mojarra enorme que no cabía en la sartén. Y nadie en casa creyó que la había pescado. “Desde entones nadie cree lo que digo”, exclamé. Y como gesto solidario ante lo dicho, alguien me pasó una cerveza. Y bebimos.
En ese entonces —recordábamos mientras colocábamos los anzuelos— no teníamos cañas, apenas sueños y la leve sospecha de que algún día, cuando creciéramos, encontraríamos a los amigos de agua y de suelo que nos invitarían, sin tanto escándalo, a ir de pesca. Y de tanto recordar descubrimos que no necesitamos palabra para entendernos: somos tan niños y tan adultos que nadie duda de nuestros rostros cuando perdemos la vista en el horizonte.
Allí estamos, allí somos, en los días de pesca. No dudo que exageraremos cada vez más de nuestras hazañas, del tamaño de los peces: “era tan grande el pez, que entre dos tuvimos que sacarlo fuera del agua”. No dudo que, cuando lanzamos las líneas, en realidad las estamos lanzando a nuestros mares interiores. No dudo que, pescando, todos seamos amigos de agua y suelo, de tardes y buenos días, de risa y malos ratos, de silencio y canciones, de infancia y madurez, de memorias que se afianzan y tiran tan fuerte como un pez en el anzuelo. No dudo.
Y es que ya lo habíamos pensado y una tarde fuimos a comprar esas cañas de pesca. Nos decidimos por las azules, las que no cuestan ni mucho ni poco. Nos decidimos por los afectos, así, sin hacer tanto escándalo por la vida.