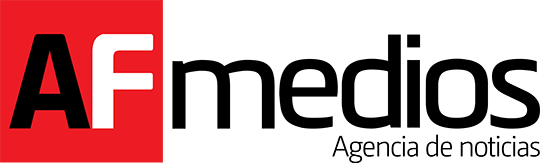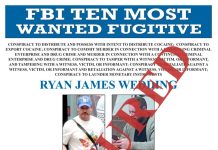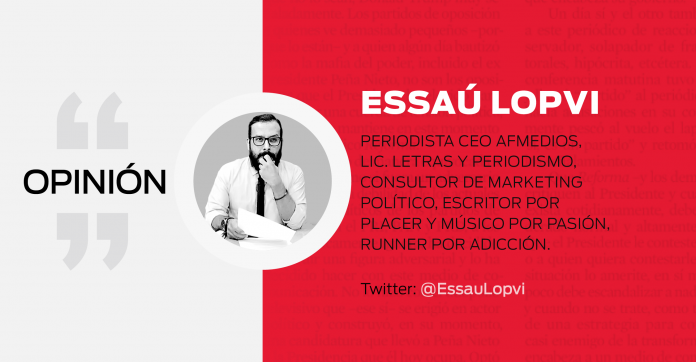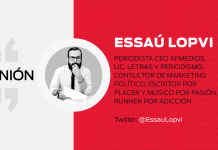APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En el debate público sobre Oriente Medio, pocas palabras son tan repetidas como ‘terrorismo’. Para Israel y para muchos gobiernos de Occidente, Hamás es la encarnación de ese término. Pero reducir el conflicto a esa etiqueta no solo simplifica una realidad extremadamente compleja: también invisibiliza un marco legal internacional que reconoce el derecho de los pueblos ocupados a resistir.
De entrada, la Organización de las Naciones Unidas nunca ha catalogado a Hamás como grupo terrorista. Lo hacen ciertos países, como Estados Unidos, Canadá, Israel o la Unión Europea, pero no la ONU.
La diferencia es enorme: el derecho internacional —a través de los Convenios de Ginebra y resoluciones de la propia ONU— establece que un pueblo bajo ocupación tiene derecho a la resistencia, incluso armada, contra la potencia ocupante. Israel ocupa Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967. Eso es un hecho y como decimos en México, un ‘agandalle’ (sacar provecho abusando de otros).
La discusión jurídica, sin embargo, no elimina otra verdad incómoda: Hamás ha cometido crímenes de guerra. El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó claro que en su estrategia militar los civiles no son siempre protegidos, lo que constituye una violación directa al derecho internacional humanitario. Eso no borra su carácter de actor político palestino, pero sí lo obliga a rendir cuentas. Aquí la distinción es vital: el movimiento como tal puede tener legitimidad dentro del marco de la resistencia, pero los crímenes de individuos deben ser juzgados y sancionados.
Académicos como Judith Butler o Norman Finkelstein recuerdan que la etiqueta de “terrorista” funciona más como propaganda que como definición jurídica. Es un arma discursiva que, en manos de Israel, ha servido para justificar bombardeos masivos en Gaza, silenciar a organizaciones civiles palestinas y anular cualquier forma de disidencia. Llamar terrorista a Hamás es, en la práctica, negar la raíz del conflicto: la ocupación y el colonialismo abusivo de Israel.
La historia ofrece paralelos incómodos. Movimientos de liberación en África, Asia o América Latina fueron alguna vez tachados de terroristas por las potencias coloniales, para luego ser reconocidos como luchas legítimas. La resistencia palestina no está exenta de esa comparación.
Ahora bien, también sería un error idealizar a Hamás. Ganó elecciones en 2006 bajo supervisión internacional, pero desde entonces su poder en Gaza se ha traducido en autoritarismo interno y represión de voces críticas. Es decir, es al mismo tiempo un movimiento de resistencia frente a Israel y un actor que limita libertades dentro de su propio territorio. Esa contradicción lo coloca en un terreno gris que no encaja ni en el molde simplista de “terrorista” ni en el de ‘héroe libertador’.
En última instancia, reducir el problema a un debate semántico es seguir la trampa de la propaganda. La verdadera discusión debería ser cómo lograr un marco de paz justo que reconozca los derechos de los palestinos sin ignorar los crímenes cometidos en su nombre. Mientras la palabra “terrorismo” siga siendo usada como comodín, el mundo corre el riesgo de legitimar la violencia de unos y minimizar la de otros.
El lenguaje importa. Pero más importa la verdad: ni Hamás puede ser exonerado de sus crímenes ni Israel puede seguir ocultando sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la ocupación, bajo la retórica de la seguridad. Entre etiquetas y narrativas, el pueblo palestino continúa pagando el precio más alto, con sangre, hambre y encerrados por la barbarie de Israel.