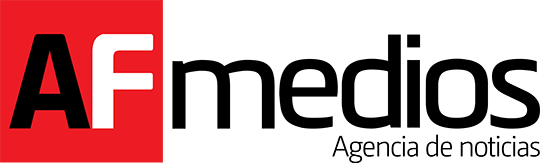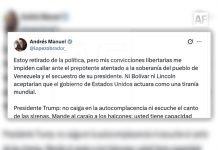¿Qué nos pasó?
Por: Carlos Alberto PÉREZ AGUILAR
En Colima, la violencia ya no es solo una estadística; es una realidad que se convertido en parte de la vida cotidiana. Lo alarmante no es sólo encabezar el listado nacional en delitos como violencia familiar, violación, acoso y homicidio doloso de mujeres, sino la manera en que estos datos empiezan a volverse parte de lo cotidiano, de lo habitual. Nos seguimos acostumbrando y eso, en nuestra lógica de capacidad de adaptación, es, quizá, lo más peligroso.
Hubo un tiempo, no tan lejano, que Colima figuraba en los primeros lugares por su calidad de vida. Hace no mucho recuerdo los espectáculares y las notas periodísticas que ponían a nuestra ciudad y también al Estado como el mejor lugar para vivir en todo el país, por arriba de Quéretaro y Mérida, Yucatán.
En 2011, el Financial Times reconoció a la capital colimense como una de las mejores pequeñas ciudades para vivir en Latinoamérica. Y en 2014, una encuesta nacional colocó a Colima en el primer lugar del país en satisfacción ciudadana. Calles limpias, tranquilidad provinciana, buena convivencia: vivir aquí era un privilegio.
Pero en una década, la postal del paraíso con volcanes o playas de fondo se hizo pedazos.
Nuestro pequeño terruño encabeza los índices nacionales de violencia contra las mujeres, y fue catalogada en 2023 como la ciudad más violenta del mundo en términos de homicidios por cada 100 mil habitantes. Detrás de cada cifra hay una historia de miedo, de gritos que nadie escuchó, de mujeres que no volvieron, de niños creciendo en entornos donde la violencia es parte del paisaje.
Lo más delicado es que… nos seguimos acostumbrando.
Según el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Colima tiene las tasas más altas en múltiples formas de violencia contra las mujeres. Cada uno de estos números representa un rostro, pero en el debate público los datos se consumen y se desechan como si se trataran de cualquier boletín económico.
¿Qué nos pasó como sociedad para llegar al punto donde una tasa de 215.62 casos de violencia familiar por cada 100 mil mujeres no nos estremezca? ¿Cómo es posible que una llamada de auxilio al 911 por violencia o acoso sexual se reciba cada pocas horas, haya dejado de preocuparnos?
La respuesta es dura: nos estamos normalizando. Se nos ha hecho habitual hablar de asesinatos, abusos, gritos y silencios. De recibir al Whatsaap imágenes de terror como si fueran stickers, de tener más información por la vía extraoficial, que la certeza institucional.
Ninguna sociedad podemos permitirnos convivir con el horror sin descomponerse. Nos han querido hacer creer que la violencia es una característica cultural, una herencia inevitable, cuando creo que lo peor que podemos hacer es resignarnos a esa condena.
La violencia, considero, es una enfermedad social, que compartimos todos, que se alimenta del silencio, del machismo, de la impunidad, de la indiferencia institucional y, reitero, de la resignación ciudadana.
¿Cómo revertir esta enfermedad que es progresiva y que, deseo, no sea terminal?, verdaderamente no lo sé; ya hemos pasado por todo, se ha dicho de todo, así como en una pandemia tal vez sea empezar a cuidarnos desde casa, de menos a más… dejar de mirar a otro lado cuando un problema toque al vecino, al amigo, a la hermana, a la madre. Denunciar y denunciar más si el conflicto no es atendido, dando paso a la impunidad.
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar la vida libre de violencia para todas las personas. Pero mientras Colima ocupe el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres, con una tasa cinco veces mayor al promedio nacional, ese derecho es letra muerta.
Colima no es sinónimo de violencia, hace unos años no lo era así. La violencia no se combate solo con patrullas, sino con comunidades activas, con ciudadanos que no toleran la injusticia, con mujeres y hombres que recuerdan que esta tierra fue, alguna vez, el mejor lugar para vivir… y que puede volver a serlo, si nos atrevemos a romper el silencio.