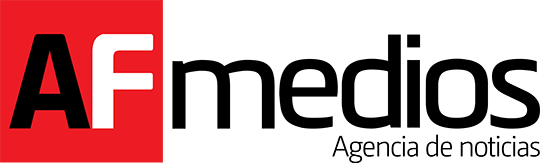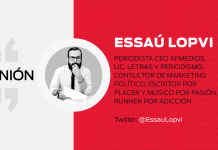ARCA
Por: Juan Carlos RECINOS
A las 7:19 de la mañana, del 19 de septiembre de 1985, nadie lo imaginó: ese sería el día que cambiaría para siempre la historia reciente de nuestro país. Un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad, y todo se quebró.
El suelo se abrió como un pecho herido, los edificios cayeron y el aire se llenó de polvo y gritos. Mano contra concreto, sangre contra escombro, los vivos cavaban para encontrar a los muertos, para rescatar fragmentos de cuerpos y memoria.
La ciudad estaba muerta y viva al mismo tiempo: un corazón que sangraba entre ruinas. El gobierno no llegó; solo el pueblo, improvisado y desesperado, levantó cuerpos y esperanzas. En cada escombro, en cada mano rota, permanecía la certeza cruel: la tierra no avisa, y cuando golpea, arrasa todo. La soledad del desastre se convirtió en abrazo, y del dolor más profundo nació un hilo tenue de salvación.
Hace unos días caminé por la Ciudad de México. Con un rugido de tráfico y cláxones, con el aroma de tacos en las esquinas y el humo de los camiones que suben por las avenidas, la Vieja Ciudad de Hierro despertaba. Sus calles son arterias de concreto, llenas de gente que corre sin mirar, de vendedores que gritan, de niños que juegan entre autos y polvo.
La ciudad aplasta con su grandeza y su indiferencia, enseñando a quienes la habitan a sobrevivir con ojos abiertos y pasos cautelosos. Allí se percibe la memoria del desastre y la fuerza de quienes aprendieron a seguir adelante.
Hoy se cumplen cuatro décadas de aquel terremoto. Aquel paisaje de caos fue una prueba imposible que los mexicanos lograron superar. Entre el humo y el cemento, la ciudad sigue viva. Y en esa vida, en esa mirada atenta a la urbe que no se detiene, permanece el registro de uno de sus músicos más auténticos que se atrevió a cantarle a la ciudad con ironía, soledad y belleza, improvisando entre un café o en un parque, entre semáforos y adoquines, convirtiendo lo cotidiano en poesía, la ruina en memoria, la indiferencia en escucha.
La tragedia, la ciudad y la música se entrelazan y nos recuerdan que la vida continúa entre escombros y calles abarrotadas, que la memoria se sostiene no solo con hechos, sino con voz, mirada y canto. La Ciudad de México no solo resiste: respira, sangra, ríe, llora y canta. Y mientras haya quienes la observen, quienes le den voz, seguirá viva, eterna en su caos, inmortal en su música.
La desventura del terremoto de 1985 en la Vieja Ciudad de Hierro, marcaría un antes y un después en la música y el rock mexicano, en la calle Bruselas #8 de la colonia Juárez de la actual alcaldía Cuauhtémoc, fallecería de una sobredósis de cemento (un edificio completo le caería encima) el que, a partir de ese entonces se convertiría en una leyenda, Rockdrigo González. Murió abrazado junto a su pareja Françoise Bardinet, maestra y a quien El Profeta del Nopal se refería como “La Pancha”. Junto a ellos, en el cuarto contiguo, también perdió la vida el gran mimo belga Frederik Vanmelle.
En la historia de la música mexicana su figura arde como brasas ocultas bajo los escombros de la memoria: Rodrigo González, Rockdrigo, el profeta del nopal. Su voz, a medio camino entre la carcajada amarga y la profecía callejera, supo hacer de la Ciudad de México un escenario absoluto, un monstruo de asfalto y humo que respiraba a través de cada uno de sus acordes. En una época donde la urbe se expandía con vértigo, entre los años setenta y ochenta, él levantó un espejo hecho de guitarra y palabras para mostrarle a la ciudad su propio rostro cansado, irónico, indomable.
Las canciones de Rockdrigo no son simples melodías: son crónicas urbanas. En ellas resuena el silbido del metro, la fatiga del oficinista, la mirada torva del policía, la ternura imposible de un amor que se extravía entre avenidas interminables. Su “vieja ciudad de hierro” no era metáfora lejana, era el retrato crudo de una megalópolis que engullía sueños y a la vez los paría con una vitalidad absurda. Ahí, en los puentes, los baldíos, los pasajes del Centro Histórico, se escuchaba su voz como si fuera un narrador que mezclaba la picaresca popular con la lucidez de un filósofo errante.
Asimismo, reflejan las realidades urbanas de la Ciudad de México durante las crisis económicas de las décadas de 1970 y 1980, sino que también actúan como una forma de resistencia cultural. A través de sus letras, Rockdrigo denuncia las injusticias sociales, la desigualdad y la alienación urbana, ofreciendo una voz a aquellos marginados por la sociedad. Más allá de ser simples canciones, las composiciones de Rockdrigo se convierten en actos de resistencia simbólica. Utilizando el lenguaje musical y poético, logra visibilizar las luchas cotidianas de los habitantes urbanos, desafiando las narrativas oficiales y ofreciendo una alternativa cultural que cuestiona el statu quo.
Rockdrigo González es una figura central en la música urbana mexicana, cuya obra trasciende el ámbito musical para convertirse en un vehículo de resistencia cultural frente a las adversidades sociales y económicas de su tiempo.
Lo que vuelve único a Rockdrigo es que no pretendía ser portavoz de nadie, y sin embargo lo fue. En cada una de sus canciones, el habitante de a pie encontraba un eco: el desempleado que vagaba con los zapatos gastados, la mujer que cruzaba el viaducto rumbo a su jornada de trabajo, el estudiante que soñaba con un mundo distinto y a la vez temía el peso asfixiante de la rutina. Su música no idealizaba la ciudad: la mostraba desnuda, con su violencia y su ternura, con su humor negro y sus relámpagos de esperanza.
El terremoto de 1985 convirtió a Rockdrigo en mito. No fue solo su muerte trágica entre los escombros fue la extraña coincidencia de que aquel profeta de la ciudad cayera con ella, como si la urbe hubiera reclamado la vida de su cronista. Desde entonces, su voz resuena como advertencia y como memoria: recordarnos que la ciudad no es una abstracción sino un cuerpo vivo, frágil, atravesado por grietas y resistencias.
En los tiempos actuales, su legado permanece. En un país donde la desigualdad y la violencia parecen multiplicarse, las canciones de Rockdrigo recuperan vigencia porque devuelven la mirada a lo cotidiano, a ese pulso urbano que rara vez entra en la historia oficial. Hoy, cuando las plataformas digitales han diluido la experiencia de la música en miles de fragmentos, Rockdrigo sigue siendo una presencia sólida, casi pedagógica: enseña que la canción puede ser documento, que la guitarra puede ser crónica y que la ironía puede ser un arma de resistencia.
El profeta del nopal nos heredó algo más que canciones: nos dio una forma de mirar la ciudad. Nos enseñó a escucharla como una sinfonía de caos, a habitarla con la dignidad de quien sabe que el dolor y la belleza caben en la misma esquina. Su música sigue latiendo en los vagones del metro, en los tianguis, en las colonias que apenas sobreviven al desbordamiento. Es, todavía, un acto de rebeldía y de ternura.
Por eso, cada vez que la ciudad de hierro se estremece, en el recuerdo o en la carne, regresa la voz de Rockdrigo. Porque en ella late la conciencia de que no somos simples transeúntes, sino testigos de una urbe que nos forja y nos destruye. Y porque el profeta del nopal, con su guitarra austera, nos sigue recordando que la música puede ser brújula en medio del desastre.
Si algo distingue a Rockdrigo González es que en sus canciones la ciudad se vuelve personaje. Cada verso, cada rasgueo de guitarra, traza un mapa donde conviven la crudeza y el humor, la denuncia y la resignación. Sus temas no fueron decorados, sino documentos sonoros de una urbe en permanente descomposición.
“Metro Balderas” es, quizá, el mejor ejemplo de esa cartografía. Bajo la apariencia de una canción de amor —un hombre que busca a su pareja desaparecida en la red subterránea de la ciudad—, Rockdrigo construye una metáfora devastadora: la modernidad devorando identidades, el amor perdido entre estaciones, la soledad multiplicada por los túneles interminables. El metro, orgullo de la ingeniería urbana, aparece aquí como un monstruo que traga rostros y memorias. Lo personal se vuelve político: no se trata solo de una mujer que no aparece, sino de la ciudad que desintegra los vínculos humanos.
En “Perro en el periférico” y “Distante instante” se revela otra cara: la del humor ácido que desnuda el absurdo de la vida cotidiana. El perro que deambula por las vías rápidas es, al mismo tiempo, el símbolo de la soledad moderna y de la resistencia mínima. La ironía no es burla, sino un modo de señalar la tragedia sin caer en el patetismo. En esa mezcla de sarcasmo y ternura radica parte de su fuerza: Rockdrigo entendía que en la ciudad solo se sobrevive si uno aprende a reírse de ella.
El amor, tema inevitable en toda obra musical, también aparece teñido de contexto urbano. No se trata del romance edulcorado, sino de amores interrumpidos por el tráfico, de pasiones rotas en estaciones de metro, de encuentros fugaces que la rutina disuelve. En sus canciones, amar es un acto frágil, casi clandestino, que apenas resiste el ruido ensordecedor de la metrópoli.
Más allá de los temas, el estilo mismo de Rockdrigo —su voz áspera, la guitarra como único soporte, la dicción a veces atropellada— refuerza la autenticidad de su discurso. No era un rockero, era un juglar urbano que se presentaba en cafés, plazas, auditorios improvisados. Su música estaba hecha para circular de mano en mano, como un rumor necesario, como un secreto compartido entre los que habitaban la ciudad de hierro.
Hoy, al escucharlo, no se percibe un gesto nostálgico, sino una vigencia incómoda: los problemas que narraba siguen ahí, multiplicados. La alienación en el metro, la precariedad laboral, la soledad en medio de las multitudes, la violencia latente. Sus canciones son espejos de un presente que poco ha cambiado.
El legado de Rockdrigo, entonces, no se mide en discos vendidos ni en reconocimientos oficiales, sino en la persistencia de su mirada. Cada joven que toma una guitarra para cantar su barrio, cada rapero que describe la esquina donde creció, cada cronista que escribe sobre el caos urbano, lleva algo de esa semilla. El profeta del nopal abrió un camino: la certeza de que la música puede ser testimonio, resistencia y poesía en una misma respiración.
La muerte de Rockdrigo en los escombros de la calle Bruselas selló su destino: ya no sería solo un trovador urbano, sino la encarnación de lo que cantaba. Sus canciones, que hablaban del caos, de la fragilidad, de la precariedad de la existencia en la capital, se volvieron testimonios proféticos. Quien escuchaba Metro Balderas después del sismo no oía solo la historia de un amor extraviado, sino la imagen de una ciudad donde la vida podía desaparecer en segundos. Quien reía con Perro en el periférico entendía también que la ironía era la única manera de resistir ante una realidad devastadora.
Su legado, entonces, no está solo en la música sino en la memoria. Rockdrigo representa la voz que no se domestica, la que no entra en los circuitos comerciales, la que queda en los márgenes y por eso mismo tiene más fuerza. En un país acostumbrado a que la cultura popular se diluya en la industria, él permaneció como símbolo de autenticidad: un hombre con su guitarra, un juglar que convirtió la desgracia y el tedio en poesía.
Hoy, cuatro décadas después, su figura sigue dialogando con la ciudad. Los jóvenes que improvisan en los vagones del metro, los raperos que narran la violencia del barrio, los cantautores que sobreviven a la precariedad con canciones urgentes, todos son herederos, conscientes o no, del profeta del nopal. Rockdrigo mostró que la ciudad puede ser canción, que la marginalidad puede ser centro, que lo cotidiano puede ser épico.
En la memoria colectiva, su muerte en 1985 quedó ligada al nacimiento de una nueva conciencia urbana. El pueblo que salió a rescatar a los suyos entre los escombros reconoció en su figura la de un compañero de viaje. Rockdrigo no fue un héroe oficial ni un mártir inventado: fue un habitante más de la ciudad, alguien que miraba de frente el desastre cotidiano y lo transformaba en palabra.
Por eso su legado es doble: musical y moral. Musical porque sus canciones siguen sonando como espejos del presente, crónicas de un México que no ha dejado de estar en ruinas. Moral porque su figura recuerda que la voz individual puede ser resistencia, que un hombre con guitarra puede decir más que todo un aparato propagandístico (recordemos al Profesor XS).
El profeta del nopal no murió del todo en aquel terremoto. Sigue vivo en la vibración de los cables del metro, en las guitarras que se encienden en los cafés, en los murmullos de los jóvenes que buscan su sitio en una ciudad hostil. La ciudad de hierro aún tiembla, y con cada sacudida vuelve a escucharse su voz áspera: recordándonos que la música es también memoria, que el dolor puede convertirse en canto y que la dignidad, aunque mínima, es indestructible.
En el tránsito entre los años setenta y ochenta, la Ciudad de México era una metrópoli que crecía de manera desbordada, marcada por el smog, la desigualdad y la migración constante. En ese escenario, las canciones de Rodrigo González fueron como un espejo incómodo y lúcido. Sus crónicas sonoras no idealizaban a la capital, sino que la retrataban en su crudeza: la vieja ciudad de hierro que asfixiaba y al mismo tiempo alimentaba a millones de habitantes.
El casete Hurbanistorias (1983) es fundamental para entender el espíritu crítico y la voz de Rockdrigo. Ahí cristaliza su mirada sobre la ciudad como un organismo vivo, caótico, hostil, pero también lleno de pequeñas épicas cotidianas. Canciones como Vieja Ciudad de Hierro no son solo un retrato de la metrópoli: son la revelación de una identidad compartida, de un modo de vida que oscila entre el desencanto y la resistencia. En Rock en vivo, con su humor ácido, se refleja la tensión de la juventud urbana que busca sobrevivir entre el tedio, el trabajo mal pagado y la incertidumbre del futuro. Y en Metro Balderas esa identidad se condensa en la historia íntima de un amor perdido en el corazón del transporte colectivo: el dolor privado convertido en símbolo colectivo, una metáfora de cómo la ciudad devora, confunde y marca para siempre a sus habitantes.
El impacto de estas canciones es doble. Por un lado, construyen una identidad colectiva: la de una generación que vivió la ciudad en carne propia, que reconoció en esos versos sus trayectos, sus angustias, sus amores y desamores. Por otro, son testimonio de una identidad privada: Rockdrigo canta desde la experiencia individual, desde la mirada de alguien que habita la ciudad, y esa voz íntima se amplifica hasta convertirse en conciencia común. De este modo, la Ciudad de México aparece no solo como escenario, sino como protagonista: un personaje central en la narrativa musical de Rockdrigo.
En cuanto a sus influencias, Rodrigo González supo combinar diversos lenguajes musicales para forjar un estilo único. Del rock tomó la crudeza, la actitud contestataria y la estructura narrativa heredada de Dylan y Lou Reed. De la canción popular latinoamericana —el bolero, la trova, la música de barrio— recogió la cadencia nostálgica y el sentido comunitario de la guitarra como compañía del cantor solitario. Y en ese mestizaje se inscribe también el legado: su obra abrió camino para la canción rupestre y, más allá de ella, para todo un linaje de cantautores urbanos que aprendieron de Rockdrigo a transformar la precariedad en poesía.
El paralelismo con la vida en general es inevitable: en sus canciones, la ciudad funciona como metáfora de la existencia humana. El laberinto del metro, la tristeza del amor perdido, la ironía ante la burocracia o la violencia cotidiana son, al mismo tiempo, experiencias urbanas y experiencias vitales. La Ciudad de México en sus canciones se convierte en espejo del mundo: áspero, contradictorio, pero también lleno de resistencia y dignidad.
Por eso, escuchar hoy Hurbanistorias, Aventuras en el DeFe, No estoy loco y El Profeta del Nopal, no es solo volver a un documento de época: es reconocer una sensibilidad que sigue viva, una voz que todavía nos habla en el ruido ensordecedor de la ciudad contemporánea. Rockdrigo no inventó la urbe, pero sí le dio palabras, melodías y memoria. Y en esa memoria sigue latiendo su espíritu crítico, ese que no se rinde, que no calla, que convierte la desgracia en canto.