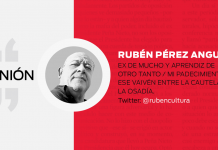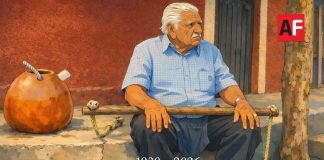Frases de Oro. Por Jorge Arturo OROZCO SANMIGUEL
La pregunta por el propósito humano ha rondado cada rincón de la filosofía: desde Aristóteles y su idea de la eudaimonía, hasta Kant con su imperativo moral, o las búsquedas más personales de la metafísica contemporánea, (de ello escribí la columna pasada). Sin embargo, cuando nos despojamos de los grandes sistemas filosóficos, las categorías técnicas y los laberintos conceptuales, queda una interrogante que no necesita doctorado para incomodar: ¿moralmente, a qué venimos al mundo?
Porque es muy distinto preguntarnos qué es el ser o qué es la conciencia, a preguntarnos qué estamos obligados a hacer como seres que conviven, chocan y se afectan unos a otros y otras. Crecemos, abrimos los ojos y descubrimos, (demasiado pronto, a veces) que la vida no es un relato limpio. Aparecen desigualdades, injusticias, desastres sociales, errores heredados y nuevos que fabricamos cada día. Sin embargo, en medio de toda esa aspereza, sobrevive una convicción silenciosa: lo único que nos queda es hacer el bien, aunque ese “bien” no tenga definición universal. Quizá por eso Lévinas decía que la ética nace en el rostro del otro, en esa presencia que nos exige responder. La moral no es un concepto: es un encuentro.
Y en ese momento, la vida te coloca en roles que no siempre imaginaste. En mi caso, he trabajado en el apoyo logístico y comunicativo de campañas electorales, (de campañas, no de procesos) porque ahí es donde realmente se mueve la intención humana. Cada vez que alguien me busca para colaborar, hago primero un análisis profundo de la persona. Es indispensable saber para quién trabajas. No por estrategia, sino por moral: no puedo ni quiero ayudar a alguien que busca el poder para enriquecerse, vengarse o consolidar privilegios.
Reconozco, con honestidad, que en el pasado ayudé a algunos personajes políticos de los que hoy me arrepiento por no investigarles. Pero cuando la gente me cuestiona por qué apoyé a tal o cual figura en estos momentos, respondo con la única verdad que me permite dormir tranquilo: yo no apoyé a un candidato; apoyé la construcción de escuelas, programas educativos únicos que favorecerán al estado; ayudé con vivienda digna, proyectos que mejoraban la vida de quienes nunca aparecen en los discursos triunfalistas.
Y de eso sí me siento moralmente bien, porque allí se hizo lo correcto. En política, como en la música, uno no siempre controla los resultados, pero sí puede actuar desde la convicción ética de elegir el bien posible.
Esa misma convicción se hizo presente este domingo 30 de noviembre, cuando me encontraba en otro de mis espacios vitales: la música. Como algunos ya saben, en mis tiempos libres soy bajista de Afrodita Club, una banda que se alimenta de nostalgia, energía y del deseo genuino de que la gente pase un buen momento. Sin embargo, ese día llegué con el ánimo quebrado: fallas técnicas, detalles de sonido, problemas de monitoreo; cualquier persona que esté dentro de la escena musical sabe que esos pequeños desajustes pueden convertirse en una tormenta interna. Terminé el evento con la sensación amarga de no haber dado lo mejor de mí.
Pero ocurrió algo que desbarató ese nudo mental: se acercó una señora a pedirnos una fotografía para su hija. La niña estaba entusiasmada, pero tímida, escondiéndose un poco detrás de su madre. Le dijimos que subiera al escenario y en cuanto dio el primer paso, la timidez se transformó en un pequeño estallido de alegría. Brincó; reía. Sus ojos brillaban como si el escenario fuese un territorio sagrado. Mi compañero guitarrista le regaló una plumilla y le dijo: “para que toques”. Ella la tomó como si fuera un tesoro, y bajó del escenario todavía más emocionada de lo que subió.
Ese instante, (breve, casi fugaz) me devolvió una claridad que había olvidado: mi propósito no es tocar perfecto, ni convertirme en el mejor músico. La música, para mí, es un medio, no un fin. Lo que en verdad busco, (y me atrevo a hablar en nombre de todas y todos los que integramos la banda Afrodita Club) es que quienes nos escuchan puedan tener un buen momento: que sonrían, se despejen del ruido de la vida; que griten sus emociones sin culpa, y se liberen por un instante de la crudeza del mundo.
Pero desde un plano estrictamente personal, hay algo aún más profundo: quiero que un niño o una niña me vea y piense que la música también puede ser su camino. Que descubra en un escenario lo que yo descubrí a su edad: la cultura puede salvarnos, que el arte puede convertirse en refugio, identidad, o en mapa.
Esa niña que subió con nosotras y nosotros al escenario, ¿qué creen que hará cuando llegue a su casa? ¿Tomará una guitarra, un teclado, una batería improvisada? ¿O tomará un arma?
La respuesta parece obvia, pero no lo es en un país donde miles de infancias crecen rodeadas de violencia, sin espacios culturales, ni adultos que les digan “inténtalo”. Por eso insisto: nuestro deber moral es transformar el entorno, desde cualquier trinchera, pero siempre pensando en quienes vienen detrás de nosotras y nosotros.
La moral, entendida lingüísticamente, no es solo un conjunto de reglas; es una narrativa compartida. Creamos significados que a su vez moldean comportamientos. Si a una niña o niño le repetimos que no tiene futuro, le condenamos a creerlo. Si le mostramos que existen caminos creativos, afectivos, solidarios, probablemente buscará recorrerlos. La ética, entonces, se vuelve un acto performativo: lo que decimos y hacemos puede abrir mundos o clausurarlos.
Por eso retomo una frase que escuché en la campaña del 2021 por el Partido del Trabajo, y que sigue resonando en mi pensamiento: “Las niñas y los niños no son el futuro de México; son el presente. Debemos actuar ya.”
No es un slogan bonito: es un recordatorio moral. Cada decisión pública, acción comunitaria, y cada gesto cotidiano impacta el mundo que habitamos hoy, no mañana. Y si moralmente venimos a algo, es a esto: a cuidar ese presente, a convertirnos en posibilidades reales para quienes apenas empiezan a caminar el mundo.
No necesitamos realizar hazañas heroicas. La moral no se ejerce solo en grandes discursos ni en reformas monumentales. A veces se ejerce regalando una plumilla, invitando a alguien a subir al escenario, sonriendo cuando uno mismo siente tristeza, alentando a una niña o niño a tomar un instrumento en vez de un arma. La ética se construye en esos microgestos que parecen insignificantes, pero que pueden alterar una vida completa.
Después de todo, el propósito moral no es trascender, sino hacer trascender a otros. Venimos al mundo, (quiero creerlo) a disminuir un poco la oscuridad que nos rodea y a incrementar, aunque sea por instantes, los espacios de luz. Algunos lo hacemos desde la música, otros desde la docencia, familia, amistades o la simple cortesía con el desconocido. Pero todas y todos podemos, desde donde estamos, transformar nuestro entorno.
Si moralmente venimos a algo, es a esto: a dejar el mundo ligeramente mejor de como lo encontramos. Y a recordar que, a veces, basta con una niña subiendo a un escenario para que el sentido se revele sin necesidad de palabras.