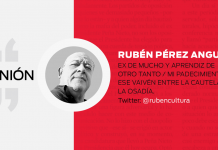APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
El terrible asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no sólo hiere a Michoacán, hiere al país entero. Es el retrato brutal de lo que nos hemos convertido: una nación desangrada, sometida, gobernada por la cobardía y la simulación.
Carlos Manzo no cayó por azar ni por estar “en el lugar equivocado”. Cayó porque fue uno de los pocos que se atrevió a desafiar al crimen y a exigir lo que el Estado mexicano debía garantizar por mandato constitucional: seguridad para sus gobernados.
Meses antes de su muerte, pidió ayuda, pidió la intervención de la Federación, suplicó que voltearan a ver la pesadilla que vivía su municipio. Nadie lo escuchó, ni la Federación, menos el estado de Michoacán.
Por eso su asesinato no es una tragedia aislada. Es una acusación directa al Estado mexicano, a su indolencia, a su incapacidad para proteger la vida de sus ciudadanos. Y no, no caben más excusas. No es un caso más. Esto ocurre en todos los rincones de México.
La escena duele por lo simbólico: un alcalde, en medio de un festival, tomándose fotos con niños, asesinado a quemarropa. Fue completamente intencional el lugar para quitarle la vida. Duele porque ahí se cruzan dos realidades que ya parecen incompatibles: la gente que intenta vivir en paz… y un país donde el estado se cruza de brazos y solo se ocupa en publicar condolencias.
Este domingo, la indignación se desbordó en Morelia. Cientos de personas gritaron “¡Fuera Bedolla!” (gobernador) frente al Palacio de Gobierno. Otros corearon “¡El gobierno lo mató!”. No fue un acto de histeria política, fue un grito que venía desde la entraña: el grito de un pueblo que ya no confía en sus autoridades y había encontrado una esperanza en Manzo.
Mientras tanto, las condenas oficiales se repiten como una grabación desgastada: la presidenta Claudia Sheinbaum, el gabinete de seguridad, el gobernador de Michoacán, todos lamentan, todos condenan. Pero la pregunta es inevitable: ¿dónde estaban cuando Carlos Manzo pidió ayuda? por todas las vías posibles que tuvo.
La viuda de Manzo lo dijo con una fuerza desgarradora: “No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México.” En esas palabras hay algo más que dolor: hay una denuncia profunda. Porque lo que mató a Carlos Manzo no fueron unas balas, fue la impunidad, la descomposición, la complicidad de los gobiernos que abandonaron a su gente.
Los mexicanos estamos atrapados entre dos fuegos: el del crimen que domina territorios, y el del Estado que no los defiende, o peor, protege a los delincuentes. Vivimos en un país donde el monopolio de la violencia no lo ejerce la ley, sino los cárteles. Y el Estado —ese que presume autoridad moral y legitimidad popular— actúa como comparsa, o como espectador pasivo del colapso de toda nuestra patria.
Carlos Manzo no fue un mártir voluntario, fue una víctima anunciada. Representa la parte más honesta y valiente de una política que ya casi no existe: la que se debe al pueblo y no a los intereses criminales.
Y entonces uno se pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos mirando cómo asesinan a nuestros alcaldes, periodistas, activistas y ciudadanos mientras los gobiernos siguen recitando discursos huecos? ¿Hasta cuándo toleraremos este letargo nacional, este miedo colectivo que nos ha paralizado?
El asesinato de Carlos Manzo nos obliga a mirarnos al espejo. Porque ya no basta con indignarse: hay que exigir cuentas, hay que responsabilizar al poder. No hacerlo es convertirnos en cómplices del silencio que mata.
Antes de ser asesinado, Carlos Manzo lanzó una advertencia que hoy resuena como profecía: dijo que si lo tocaban, el pueblo reaccionaría. Y no se equivocó. Ese llamado a la dignidad no era sólo para Uruapan; era para todo México. Porque lo que hoy tiembla no es una ciudad, es un país entero cansado de que lo sigan tratando como si no tuviera memoria.
En los años que lleva la llamada Cuarta Transformación, han sido asesinados 87 presidentes municipales. Ochenta y siete vidas truncadas por la violencia y la omisión del poder. Ochenta y siete razones para dejar de creer en los discursos que prometen abrazos y entregan tumbas.
Carlos Manzo fue mucho más que un alcalde valiente. Fue la voz que denunció a los criminales, a los cómplices y a los indiferentes. Señaló sin miedo al gobierno, al narco y al narcogobierno. Expuso la farsa de una administración que presume transformación mientras permite que el país se derrumbe.
Sabía que lo iban a matar. Lo sabía, lo dijo, y aun así no se calló. Por eso su muerte duele tanto: porque fue el precio de su coraje. Pero también deja una huella imborrable. Su sangre no sólo manchó el suelo de Uruapan, también marcó un punto de quiebre en la conciencia nacional.
Y es que quizá sin proponérselo, Carlos Manzo sembró algo más poderoso que el miedo: sembró la idea del despertar.
Porque ya no es sólo un pueblo enardecido. Es una nación entera que empieza a entender que los gobiernos que se dicen del pueblo, pero protegen al crimen, no son más que una mentira vestida de moral.
Y sí, hay que decirlo con todas sus letras: este gobierno, como los anteriores, ha sido incapaz, indolente y corrupto. Se disfraza con la moral para ocultar su podredumbre. Dice gobernar para el pueblo sabio, pero lo traiciona todos los días. Pero lo más grave es que el poder sigue tratando a sus gobernados como enemigos, como si los enemigos fueran los ciudadanos que piensan y cuestionan.
Carlos Manzo lo entendió y lo pagó con su vida. Pero en su muerte hay algo que ningún político podrá borrar: la certeza de que el pueblo de México empieza a despertar. Y cuando eso ocurra del todo, ya no habrá poder ni bala capaz de detenerlo.