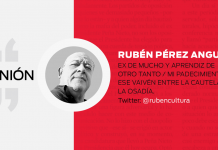Para saciar mi sed
Por: Ivonne BARAJAS
La imagen de sus manos extendidas, llenas de algo –carambolos, nopales, chaltomates, plátanos, mangos, limones, guayabas, maracuyás, ciruelas o mangos—se ha vuelto recurrente para mí.
Recibo aquello como regalos, joyas, recursos, posibilidades que me hacen maquinar en qué habrá de convertirse aquella gracia del huerto: una ensalada, un guiso, un agua fresca. Me seduce la visión del alimento, el hallazgo del fruto que pone a bailar nuestros cuerpos. Llega a parecerme casi inconcebible que eso haya crecido en algún área del jardín mientras dormíamos o leíamos o nos preparábamos un chocolate.
El proyecto comenzó hace cinco años: éramos los recién casados con el sueño de una cabaña y el huerto en casa. Me quise involucrar en las tareas de afuera –sembrar, regar, estudiar acerca de compostas y cultivos– pero terminaba huyendo pronto ante la picadura de un insecto o el pinchazo de una espina o el inclemente calor; mi tarea, a partir del desdichado descubrimiento de que no disfrutaba esas jornadas, fue aprovechar y transformar cada gracia del huerto.
Por temporadas hay una llegada importante, por ejemplo, de mangos y mi misión es recurrir a la búsqueda de recetas para aprovecharlo: se sirven en ensaladas frutales o energéticas, acompañan un aguachile o se hacen conservas; se prepara un lassi, que no es otra cosa que un batido frutal al que se le agrega yogurt natural y vainas de cardamomo; o la infalible: un agua fresca con notas de hierbabuena. Van surgiendo combinaciones inexploradas. La mesa se pone amarilla y terminamos, muchos días, con fibras de mango entre los dientes.
Será por eso que pasar por árboles que han dejado caer sus frutos, sin que estos hayan sido aprovechados, me lastima: banquetas llenas de nances o carambolos que nunca fueron tocados…acaso por los zapatos que resbalaron en ellos y, siendo optimistas, por aves e insectos que sí tomaron los prodigios de esa carne.
Lo de mi fascinación por los frutos no sé cómo comenzó ni cómo la descubrí, pero hay un recuerdo puntual: caminando, de esto hace años, entre las calles empedradas de Jardines Vista Hermosa, tomé la Juan Rulfo; reparé en un predio con dos ciruelos despampanantes…y aquello me emocionó de manera rara: me sentí invitada a un edén y dije sí; recogí ciruelas del suelo y de las ramas más bajas; llené mi boca de frutos, se me escurrió el jugo amarillo entre la comisura de los labios, y fui feliz; mientras estaba en lo mío comenzaron los sollozos de una feliz pareja que, cerca de allí, hacía el amor; sentí que la expresión de su placer completaba mi propia experiencia de éxtasis.
Después de esa aventura, reanudé el camino –el que hubiera seguido originalmente de no habérseme presentado un paraíso—hasta llegar a la casa de una amiga que me esperaba desde hace uuuuu. Tuve la mala idea, que entonces no sabía que era mala, de contarle los hallazgos de los últimos minutos. Mostré las ciruelas, no como muestra irrefutable de que lo que contaba era verdad, sino con la intención de compartir la gracia.
“No me gustan las ciruelas”.
Guardé los frutos. El paraíso no es lo mismo para todos.