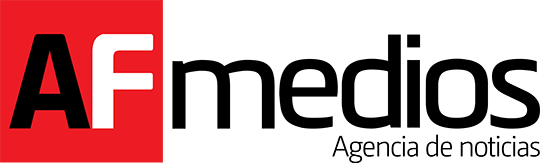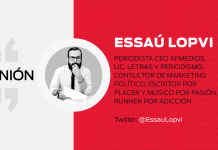ESPUMA DE MAR
Por: Mariana Lizette PÉREZ OCHOA
En 2023, las rentas en nueve colonias del centro de la Ciudad de México aumentaron hasta un 118%, según datos de Propiedades.com. Esta cifra no solo refleja el encarecimiento de la vivienda, sino que retrata una problemática más profunda: la gentrificación. Un proceso que, bajo la promesa de renovación urbana y mejora del entorno, ha provocado el desplazamiento de miles de personas que ya no pueden permitirse habitar los espacios que solían llamar hogar.
Hace unos días se realizó una protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México, en la que cientos de ciudadanos marcharon y protestaron por la problemática del acceso a la vivienda. Esta situación se prestó a muchos comentarios, dudas y cuestionamientos, en los que se perdió el verdadero ser de la protesta.
La gentrificación ocurre cuando una zona tradicionalmente popular o deteriorada comienza a ser ocupada por personas de mayor poder adquisitivo (a quienes se les nombra como gentry, es decir, una especie de pequeña aristocracia urbana). Estas personas llegan a colonias con historia, cultura viva y comunidad, pero al establecerse, suben el costo de vida: aumentan las rentas, llegan comercios exclusivos y se transforma el entorno para adaptarse a nuevas necesidades. Todo esto ocurre sin que existan mecanismos eficaces para proteger a las personas originarias de la zona, quienes quedan desplazadas, invisibilizadas y excluidas.
Este fenómeno no es casual, sino estructural. Grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión han comenzado a ver las viviendas no como hogares, sino como activos financieros, como mercancías que pueden rentar, revender o transformar en hoteles. A ello se suma la falta de regulación de plataformas digitales como Airbnb, donde miles de departamentos han sido retirados del mercado habitacional para convertirse en alojamientos turísticos de corto plazo, sin una justa tributación ni control gubernamental. En muchas ciudades mexicanas, no existen políticas públicas claras que prioricen el derecho a la vivienda de las personas locales frente a este tipo de prácticas.
El resultado es un modelo urbano que favorece el enriquecimiento de unos cuantos, a costa del despojo de muchos. Comunidades completas son desplazadas por personas extranjeras o visitantes temporales con mayor poder adquisitivo. Se privatizan espacios públicos, se encarecen los servicios, se modifican los entornos, y quienes han habitado esas zonas por generaciones simplemente ya no pueden subsistir bajo esos estándares. La ciudad se vende al mejor postor.
Pero más allá del alza de precios, la gentrificación implica una pérdida profunda de identidad. Desaparecen las tienditas, las fondas, las vecindades, los murales, los vínculos de comunidad. Se rompe el tejido social. Se protesta no solo por las rentas impagables, sino contra un sistema que normaliza el despojo y se disfraza de desarrollo. Un sistema que no es sostenible.
Frente a este panorama, es urgente preguntarnos: ¿para quién se está construyendo la ciudad? ¿Quiénes pueden vivir realmente en ella? La vivienda debe dejar de verse como un bien de lujo o una inversión, y asumirse como un derecho humano fundamental. Necesitamos regulaciones efectivas para plataformas digitales, límites al uso turístico de viviendas, impuestos justos y programas que prioricen el acceso a vivienda digna para quienes habitan las ciudades y las sostienen.
La lucha por el territorio urbano es también una lucha por permanecer, por defender la historia, la comunidad y el derecho a vivir con dignidad. Donde el derecho a la vivienda no sea una lucha, y existan justas regulaciones y a una correcta tributación.