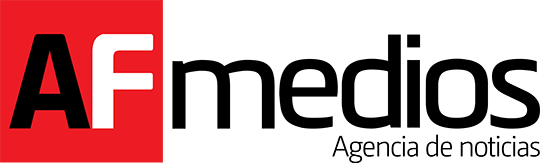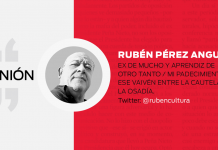A Alejandro y Rodo
Por: Juan Carlos RECINOS
En el aliento susurrante de Ixtlahuacán, donde la historia y el tiempo se funden en un solo latido, surge una palabra pequeña, humilde, pero llena de resonancias: TA. En su simplicidad, TA es un verbo sutil, una chispa lingüística que encierra la esencia de un pueblo, la cadencia de sus vidas y el hálito místico que habita en cada rincón de su lenguaje cotidiano.
Decir TA en Ixtlahuacán es invocar una presencia, un estado de ser que traspasa lo tangible para abrazar lo intangible. No es simplemente una palabra, sino un puente que conecta el verbo con la emoción, la acción con el silencio. TA no se pronuncia con prisa, se despliega con calma, como quien deja caer una hoja en el río y observa su viaje con devoción. Es el susurro que acompaña las jornadas, el ritmo que guía las labores y el eco que repite la memoria ancestral.
Desde la mirada del lingüista, TA podría parecer una partícula funcional o una interjección; sin embargo, desde el alma de Ixtlahuacán, TA es un rito cotidiano, una expresión que condensa el tiempo y el espacio en una sola sílaba. Cuando un niño pronuncia TA, no solo habla: participa en la tradición de un pueblo que ha aprendido a decir la vida con economía verbal y profundidad ancestral.
En sus usos, TA se abre como un abanico de significados que desafían la rigidez del diccionario. Puede ser una afirmación breve y segura, un asentimiento que no necesita argumentos porque se apoya en la confianza de lo compartido. Puede ser una señal de sorpresa contenida, la apertura silenciosa de los ojos ante lo inesperado. Otras veces, TA es un llamado sutil, una invitación a la escucha, a la comunión con el otro y con el entorno.
En el tejido de las conversaciones, TA se entrelaza con otras palabras, con los silencios y con los gestos, formando una partitura sonora que es a la vez familiar y sagrada. Es la voz del abuelo que recuerda sin prisa, el eco de la mujer que sonríe sin palabras, el abrazo invisible que se extiende entre las personas. Así, TA no es solo un término, sino un espejo del alma comunitaria, un fragmento del corazón que vive en la vida diaria.
Este pequeño fragmento lingüístico también revela una filosofía de existencia: la de quien sabe que lo esencial se dice con pocas palabras, que la vida se comprende en la pausa, en el latido entre sonidos. TA es, en suma, la encarnación del silencio expresado, la alquimia de lo dicho y lo no dicho.
En Ixtlahuacán, TA es más que un signo lingüístico: es una experiencia sensorial y espiritual. Es el perfume del campo después de la lluvia, la textura del viento que acaricia las hojas, la luz tenue que filtra las ventanas al atardecer. En la palabra TA habita la conciencia profunda de un pueblo que ha aprendido a escuchar y a hablar con el corazón.
Así, este humilde vocablo, que podría parecer insignificante en otras latitudes, se revela en Ixtlahuacán como un símbolo, un relicario vivo donde se guarda la identidad, el tiempo y el misterio de una cultura que encuentra en su lenguaje la belleza de lo efímero y la eternidad de lo cotidiano.
Porque en la palabra TA, en su uso simple y profundo, está la verdad de que hablar es también sentir, es ser, es pertenecer. Y en esa verdad, el pueblo de Ixtlahuacán continúa escribiendo, con silencios y sonidos, la historia eterna de su propio destino.
TA —una palabra que brota del silencio, que emerge como un suspiro prolongado y se instala en el habla cotidiana—. Su resonancia no es exclusiva ni aislada: en las voces populares de México y en diversas comunidades indígenas se encuentran expresiones equivalentes, ecos lingüísticos que apuntan a una misma raíz vital y espiritual.
En la lengua náhuatl, por ejemplo, el uso de partículas breves que actúan como afirmaciones o asentimientos guarda la misma economía verbal, la misma contundencia profunda. Palabras como tla, tlá, o incluso TA—que en ciertos contextos significa “ya” o “así”— se convierten en símbolos de un saber antiguo que privilegia la síntesis y la fuerza del decir. En comunidades como la mazahua, el otomí o la mixteca, expresiones cortas y resonantes funcionan no solo como conectores lingüísticos, sino como manifestaciones de una cosmovisión en la que cada sonido es una ofrenda, una señal, un acto de presencia.
Así, TA en Ixtlahuacán no es solo una palabra: es un ritual en miniatura, una ceremonia cotidiana en la que se conjugan la identidad, el vínculo social y la memoria colectiva. Puede expresar un asentimiento que no necesita explicaciones, porque se funda en la confianza compartida. Puede ser un reconocimiento silencioso de la realidad, un gesto lingüístico que, en su brevedad, encierra un universo entero de significados.
En la voz popular, TA dialoga con otras expresiones cercanas como el ah que suaviza una afirmación, el hí que invita a continuar, o el ni que a veces matiza una negación resignada. Pero lo que distingue a TA es su elegancia discreta, la manera en que se alza y se sostiene en la conversación, como un faro mínimo que guía el fluir de las palabras.
Desde un enfoque poético, TA es el equivalente lingüístico de la pausa profunda, el instante en que la palabra se vuelve gesto, en que el sonido se convierte en viento que acaricia el rostro, en que la voz se funde con el espacio y el tiempo. Es la simplicidad que abre la puerta a lo sagrado, a ese conocimiento silencioso que habita en los cuerpos y en la tierra misma.
En Ixtlahuacán, el uso de TA es también un acto de resistencia cultural, una afirmación contra la homogeneización del lenguaje y la pérdida de la memoria. Mantener viva esa palabra es preservar un modo de habitar el mundo, una manera de sentir y de hablar que se enlaza con las raíces indígenas y con la vida cotidiana. En ella conviven la historia, la emoción y la identidad, convocando a quienes la pronuncian a unirse en un pacto tácito de pertenencia y de cuidado mutuo.
Así, en cada TA pronunciado, se escucha el murmullo antiguo de la tierra, la voz eterna de los ancestros y la pulsación vibrante de Ixtlahuacán, donde lo pequeño es vasto, y lo dicho es el abrazo silencioso que sostiene la vida.
Es una sílaba que no pide permiso, que no necesita explicación. Suena como el golpe seco de un machete en el campo o el chasquido de una puerta vieja abriéndose en una casa de adobe. Y, sin embargo, es más que sonido: es raíz, es identidad, es orgullo.
Decir TA en Ixtlahuacán es afirmar que uno pertenece, que uno está, que uno sabe de dónde viene. Es una contraseña de pertenencia, una firma invisible que dice: “yo soy de aquí”. En los labios de un niño que juega descalzo por las calles polvorientas, en la voz de una madre que responde con firmeza a su hijo, en el murmullo de los jóvenes que se saludan en la esquina, en la risa ronca de los abuelos que hablan bajo el almendro… TA está presente. Respira entre frases, se cuela entre risas, acentúa silencios. No es relleno: es sustancia.
—¿Sí vas a venir, pues?
—¡Ta!
—¿Ya comiste?
—Ta, ya comí.
—¿Entonces no quieres?
—Ta, ¿pa’ qué?
El TA de Ixtlahuacán tiene peso, tiene alma. No es un simple monosílabo: es una declaración de saber quién se es. Se dice con la boca llena de maíz y tiempo, con la herencia de los antiguos que hablaban ya con sabiduría callada. El pueblo entero la pronuncia, desde la escuela hasta la iglesia, desde la cocina hasta la parcela. Ha cruzado generaciones como un silbido que no se extingue. Los niños aprenden a decir TA antes de decir muchas otras cosas. La oyen de sus padres y de sus tíos, la sienten en el aire, como si estuviera bordada en las paredes.
El maestro la escucha en el salón y sonríe. El forastero la oye en el mercado y no sabe si es una afirmación, una pregunta o una burla; y en realidad puede ser todo eso y más. Porque TA tiene matices, intenciones. Es respuesta y pregunta, afirmación y reserva. Puede ser risa, puede ser reclamo, puede ser un gesto de indiferencia juguetona o un gesto de compromiso total. En su ambigüedad está su belleza, y en su uso cotidiano está su fuerza.
Pero hay algo aún más hondo: TA es un símbolo de diferencia, de una diferencia que se celebra. En el resto de Colima, TA no suena igual, o no se dice. Es un sonido propio de Ixtlahuacán. Cuando alguien pronuncia TA con ese ritmo especial, la gente lo reconoce de inmediato: “ese es de Ixtlahuacán”. Y no se dice con burla ni con lejanía. Se dice con respeto. Porque en ese TA se encierra la historia de un pueblo que ha sabido guardar su habla como se guarda el agua en un cántaro: con cuidado, con cariño, con sabiduría.
Como ocurre en muchas comunidades indígenas, donde ciertas palabras son llaves rituales, gestos verbales que conectan a la persona con su comunidad y con el cosmos, el TA de Ixtlahuacán opera como una marca espiritual. En náhuatl, el tlá (sí, así es) tiene ese mismo eco breve y denso; en maya, el je’el cumple funciones semejantes. Son expresiones mínimas que portan peso cósmico, ancestral. En Ixtlahuacán, el TA hereda esa profundidad, ese misterio de la síntesis que solo los pueblos con alma viva pueden sostener.
En un mundo que a menudo desprecia lo simple, lo oral, lo cotidiano, el TA de Ixtlahuacán se alza como un monumento diminuto y resplandeciente. Es la prueba viva de que el habla popular es también literatura, poesía, filosofía de la tierra. No está escrito en los libros, pero vibra en las gargantas. No tiene definición fija, pero todos saben qué quiere decir. Es, como el pueblo mismo, resistente, elíptico, sabio.
Y por eso, cuando alguien de Ixtlahuacán dice TA, no está solo diciendo una palabra. Está invocando una herencia, está revelando una pertenencia, está trazando una frontera sutil entre su mundo y el otro. Con orgullo, con dignidad, con ese orgullo sencillo de quien sabe que hay cosas que no necesitan traducción porque viven en la sangre y en la voz.
Pronunciar TA no es solo hablar: es afirmar una forma de estar en el mundo. No necesita explicación. Se sostiene sola. Se carga de intención según el tono, el cuerpo, la mirada. Y cada quien en Ixtlahuacán sabe leerla.
Muchos colimenses pueden reconocer a un ixtlahuaquense tan solo por esa palabra. Hay quienes la toman a broma, quienes la repiten por imitación, pero pocos comprenden su peso. Porque TA no es moda ni muletilla: es herencia viva. Es símbolo compartido. Es marca espiritual.
Desde una mirada más profunda, la palabra TA puede leerse como parte de una cosmovisión antigua, profundamente ligada a los modos de habitar, a los ciclos de la tierra, al sentido del cuerpo en relación con el lenguaje. No es casual que expresiones similares aparezcan en lenguas originarias. Decir TA, entonces, es participar de un lenguaje que no separa el cuerpo de la palabra, ni la palabra de la tierra.
Es hablar desde el centro. Es una forma de volver al origen cada vez que se responde, cada vez que se afirma. En un testimonio recogido, una maestra jubilada del pueblo recordaba:
“Yo no me acuerdo cuando empecé a decir TA. Solo sé que siempre lo he dicho. Mi abuela también lo decía, y yo creo que desde los tiempos más viejos ya se decía. Es como decir ‘sí’, pero no es solo eso… Es como decir: ‘sí, aquí estoy’. Es una palabra que te amarra al lugar.”
Otro joven, migrante en Estados Unidos, cuenta que cuando habla por teléfono con su madre y ella le pregunta algo, él responde con un TA, aunque ya casi nadie allá lo entienda:
“Se me sale solo. Es como un reflejo. Y cuando lo digo, es como si me regresara un poquito. Como si por ese segundo, volviera a estar aquí, en el pueblo.”
Una señora en la tienda lo resume sin saber que está dictando poesía:
“Aquí todo el mundo dice TA. Si no dices TA, no eres de aquí. Así de fácil.”
Desde esta perspectiva, el TA de Ixtlahuacán no es solo una palabra: es un holograma. Una mínima expresión que contiene la totalidad de una cultura, de una memoria, de una comunidad que se reconoce en ella. El TA es lenguaje, pero también territorio, afecto, historia. En tiempos donde las lenguas se simplifican y uniforman, donde las hablas regionales se ven desplazadas por estándares mediáticos, preservar el uso de TA es resistir con belleza. Es insistir en la diferencia como riqueza. Es afirmar que hay otras formas de decir y, por tanto, otras formas de ser.
Que no se pierda el TA de Ixtlahuacán. Que no se diluya ni se corrompa. Que siga resonando en las cocinas, en las escuelas, en los caminos polvorientos y en las fiestas patronales. Porque en ese sonido mínimo, se guarda algo que no se puede explicar, pero que todos los de ahí entienden.
- TA. Con eso basta. Y con eso comienza todo.