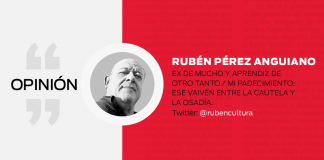Por Juan Carlos Yáñez Velazco
Hernán Casciari cuenta que la literatura nació cuando los hombres, sentados alrededor del fuego, devoraban las piezas de los enormes animales que les servían de menú. Amparados por la noche y expuestos a sus riesgos, como el frío o las fieras que también buscaban comida, las historias que inventaban o transmitían les daban vida al mismo tiempo que a la literatura oral.
Algún historiador podría corregir o desechar mi interpretación del escritor argentino, pero la teoría me gusta, porque las letras, las palabras y sus silencios nos sirven para expresarnos, liberar o darle forma a emociones, atrapar demonios o extraer letras del pozo de la imaginación, pero en el fondo de todo ello está aquel sentido primigenio: la vida y cómo vivirla mejor.
El jueves disfruté la tarde en el taller de un dilecto amigo y admirado artista, Mario, de nombre, Rendón de apellido. Luego de mostrarme sus esculturas más recientes, en distintos tamaños y colores, con explicaciones pacientes ante mis preguntas e interrupciones, nos sentamos para conversar en la sala de su taller, que es su museo personal. Entre nosotros, sólo una botella de malbec argentino y dos vasos; alrededor, como una involuntaria audiencia, las esculturas y pinturas del maestro, en el techo, un ventilador silencioso y probablemente aburrido de escucharnos.
Tres horas se deslizaron entre conversaciones que fueron de un tema a otros, del arte primero y la irrupción más reciente de las tecnologías digitales, de la Universidad a sus artes plásticas y la vida en Colima.
Ciento ochenta minutos sentados en equipales blancos, en los que, rodeados u observados por su obra, como los hombres que inventaron la literatura mientras devoraban un mamut, representamos, revivimos, redescubrimos el placer atávico de la conversación nomás porque sí.