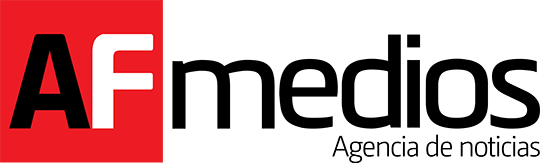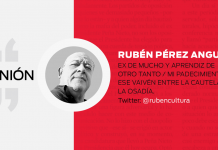ARCA
Por: Juan Carlos RECINOS
Durante siglos, el hombre fue concebido como esencia sólida, transparente y autosuficiente. Hoy se revela como artificio: su identidad no brota de la naturaleza, sino de un guion aprendido y repetido con tanto rigor que termina por confundirse con la realidad. Lo masculino no es sustancia, sino acto: se ejecuta, se representa, se sostiene en la reiteración incesante de un ritual que lo mantiene en pie.
La virilidad no surge de un núcleo interior, sino de un entramado de discursos que modelan cuerpos, conductas y deseos. Cada gesto, cada silencio, cada palabra dicha o contenida forman parte de una maquinaria que produce subjetividades. Michel Foucault desnudó la ilusión del sujeto como origen: no existe un hombre anterior al poder, sino un efecto de redes que lo fabrican y disciplinan. El hombre performativo es, así, menos sujeto que resultado, una criatura de poder que bajo la apariencia de lo natural impone modos de ser, de sentir y de habitar el mundo.
No existe un único hombre, sino múltiples masculinidades que se disputan la legitimidad dentro de un campo jerárquico. La imagen dominante —esa dureza que presume control, autosuficiencia y autoridad— no es universal ni eterna: es una ficción sostenida por privilegios, que somete a otras formas de lo masculino y silencia sus variaciones. Raewyn Connell reveló la existencia de una hegemonía masculina que organiza esas diferencias: unas masculinidades son exaltadas, otras subordinadas, otras cómplices. El hombre performativo, atrapado en esa cartografía, es tanto verdugo como víctima: disfruta del poder que lo sostiene, pero carga con la fatiga de representarlo.
En la vida cotidiana, cada espacio exige un papel distinto. En casa, en la calle, en el trabajo o en la intimidad, el hombre ajusta su vestuario simbólico, modula su voz, afina sus gestos. Erving Goffman atribuyó a la interacción social lo que se hace evidente: detrás de escena, incertidumbre y fragilidad; bajo la luz del telón, aplomo ensayado. Y en esa grieta entre la actuación y la duda se desnuda la vulnerabilidad del mito viril.
El mandato masculino no se limita a los gestos públicos: la respiración, los silencios, la intimidad. Incluso cuando nadie lo observa, el hombre repite lo que aprendió para no desmoronarse. Pero ninguna máscara resiste eternamente. La rutina revela su carácter de artificio: un temblor, una lágrima contenida, un suspiro quebrado deshacen la ficción. Judith Butler mostró que el género no es esencia, sino repetición. Y es en esa repetición donde reside la posibilidad de ruptura: en el instante en que el acto falla, la máscara se resquebraja y aparece la fragilidad como gesto de dignidad.
La masculinidad también se escribe en objetos y signos. El bolso de tela sustituye al maletín rígido; los libros de autoras feministas se exhiben como trofeos de sensibilidad; el latte desplaza al café negro de oficina; los muñecos Labubu contradicen con ternura la severidad viril. Estas señas de identidad parecen desafiar al mito masculino, pero también lo reinventan. Son símbolos de distinción, maneras de proclamar “yo no soy ese hombre hegemónico”, mientras se construye otra forma de visibilidad, igualmente vigilada, igualmente codificada.
La pregunta se impone: ¿son estas fugas verdaderas rupturas o disfraces más amables del mismo privilegio? El hombre performativo se reinventa, sí, pero corre siempre el riesgo de quedar atrapado en el simulacro, en la estética progresista que sustituye la acción por el gesto. Lo que podría ser vía de emancipación se convierte en catálogo de accesorios.
Las redes sociales intensifican esta paradoja. El hombre performativo no solo actúa, sino que se construye para ser visto. El bolso de tela y el libro subrayado aparecen en la story como prueba de sensibilidad; el latte verde se convierte en declaración ética; el auricular con cable en gesto de nostalgia estética. Cada símbolo apunta a desvincularse del hombre tóxico y situarse en una nueva sensibilidad. Pero el gesto reemplaza al compromiso, la estética suplanta a la acción. El artificio, consciente de serlo, se vuelve ironía: se parodia a sí mismo, juega con su rol, pero rara vez lo desmantela.
Lo que está en juego no es solo la apariencia de los hombres, sino la maquinaria de poder que reproducen. La dureza, el control, la competitividad extrema, el desprecio por lo frágil: no son rasgos de carácter, sino tecnologías de dominación. La masculinidad que se presenta como universal es, en realidad, frontera: define quién pertenece y quién queda fuera, quién merece reconocimiento y quién será invisibilizado. Así, el performance masculino, repetido en hogares, escuelas, ejércitos y corporaciones, se convierte en la gramática silenciosa de la desigualdad.
De ahí que la crítica no pueda detenerse en la superficie amable de las nuevas señas de identidad. No basta con cambiar accesorios ni estilizar gestos: es necesario dinamitar el escenario que produce la masculinidad como destino. El hombre performativo es un fantasma que todavía finge ser de carne, un ídolo que se alimenta de poses, discursos y silencios. Ha jugado demasiado tiempo a ser centro del mundo, pero su guion comienza a oxidarse.
Desmontarlo no es un gesto académico ni un ajuste estético: es una urgencia vital. Porque mientras el hombre siga actuando su papel de dueño, otros cuerpos seguirán pagando el precio de su representación. Y porque incluso él mismo —cansado de sostener su mentira— se arrastra con el peso de una virilidad que lo asfixia.
El futuro no pide hombres más sensibles ni más decorados de símbolos; exige un nuevo escenario, cuerpos que improvisen nuevas realidades. El hombre performativo debe aprender a renovarse para que nazca otra forma de habitar lo humano.