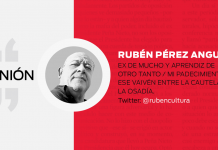Cuento
El Círculo (primera parte)
Por: Carlos M. HERNÁNDEZ SUÁREZ
La interminable carretera le recordaba su vida: larga, afanosa, cansada, sin saber cuánto faltaba para llegar, o siquiera para tomar un descanso.
Igual que su vida, a veces solamente una pequeña curva para dar principio a otra interminable recta.
Aunque esta vez, la situación era más cómoda: solo tenía que arrellanarse en el asiento trasero del automóvil mientras que El Toluco, su fiel guardaespaldas, conducía. Podría cerrar los ojos y dejarse llevar… ¡había pasado tanto tiempo!… tantos esfuerzos, tantas luchas, tantas decepciones, pequeñas y grandes derrotas, pequeñas y grandes victorias. Tantos amigos y familiares muertos por su culpa. Tantos amigos y familiares de otros, muertos también por su culpa.
Pero de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la desesperanza, ya no tenía de qué preocuparse: en el tercer acto de su vida, había alcanzado la prosperidad, el poder. Aunque para la tranquilidad, como el camino, faltaba mucho todavía.
El paisaje a ambos lados de la carretera era el mismo: una larga cerca de alambre de púas para evitar que algún animal se atravesara por el camino, las montañas a lo lejos… y los saguaros… el infinito mundo de saguaros a ambos lados.
Nada había cambiado.
Abrió un poco la ventana del auto para apreciar el color real del paisaje, imposible de percibir tras los cristales entintados.
—¿Le subo al aire acondicionado, patrón? —preguntó comedido El Toluco.
—No, déjalo así Toluco —respondió, sin voltear a verlo. No dio explicaciones. No necesitaba darlas, era El Patrón.
Por el tono de voz, El Toluco supo que su jefe estaba pasando en ese instante por uno de esos momentos en que estaba y no estaba, en que prefería que nadie le hablara. Supo que no debería hablar otra vez hasta que El Patrón le dirigiera la palabra. Tomó el celular y bajó el volumen del timbre. Ya sabía que en ese momento su patrón no iba a tomar ninguna llamada. Lo conocía bien. Observó el velocímetro: 143 km por hora. El auto recorría velozmente la carretera sin hacer ruido alguno. El Toluco activó el control de crucero, quitó el pie del acelerador y se acomodó en el asiento. La pistola en la funda de hombro le estorbaba, pero sabía que no podía dejarla en el asiento del pasajero porque rodaría fuera de su alcance si tenía que frenar repentinamente. Ya había sucedido antes. Prefirió aguantarse y mantenerla cerca.
Calculó el tiempo que faltaba para llegar a Monterrey, y dedujo que llegarían al atardecer de ese viernes de junio. De ese junio abrasador. Estaba seguro de que El Patrón no tardaría en hacer la pregunta de siempre.
La monotonía del paisaje solo era interrumpida esporádicamente por algún vehículo desplazándose en dirección contraria.
El Patrón iba sumido en sus pensamientos. Estaba solo. El poder absoluto requiere de soledad absoluta. Distancia de los otros. Uno solamente debe pensar en el corazón de otro, antes de soltar el balazo.
Repentinamente, mientras pierde su mirada entre los saguaros, siente que ya ha estado ahí. Se sorprende de no haberse dado cuenta antes. Como siempre que pasa por ahí, siente como si llegara a casa.
Entonces pregunta:
—Oye Toluco… ¿ya estamos cerca de La Noria?
El Toluco pensó que su patrón ya se estaba demorando con la pregunta.
—Faltan como 30 kilómetros, patrón…
—Avísame cuando estemos llegando —respondió El Patrón.
Siempre lo mismo —dijo para sus adentros El Toluco. El Patrón quería que le avisara cuando estuviera cerca de La Noria. Pero nunca supo para qué. Y él nunca preguntó.
Daba igual, El Patrón nomás volteaba al rancho ese cuando pasaban por ahí. Nunca le pidió que se detuviera, o siquiera que disminuyera la velocidad.
El Patrón nunca contó lo que había en La Noria: recuerdos de su infancia. El lugar donde se convirtió en El Patrón. Ahí fue donde comenzó la leyenda… aunque nadie lo sabía.
✺
Había nacido cerca de ahí, en Vallejo. Nunca conoció a su padre. Su madre le preparaba una canasta con obleas y un frasco con cajeta todos los días, y lo mandaba a venderlas a cinco centavos cada una. Él pedía un aventón en la carretera, viajaba por unos minutos hasta las rancherías cercanas y vendía obleas con cajeta. Regresaba por la noche, en otro aventón. Le gustaban los autos, y más le gustaban esos que, pasando a toda velocidad, nunca se ofrecían a darle un aventón.
Un día, cansado de caminar bajo el abrasador sol, se tomó un momento de descanso en la banqueta, bajo la sombra de una casa aledaña a la carretera, en el rancho La Noria. Puso la canasta a sus pies, para mejor vigilar a los perros callejeros que merodeaban por ahí, ansiosos de acariciar las obleas.
Lo que sucedió entonces, por simple que le parezca ahora, lo convirtió en El Patrón: un auto negro, impecable, brillante, que avanzaba por la carretera hacia Monterrey, se detuvo lentamente. El auto abandonó la cinta asfáltica, giró 180 grados y se detuvo frente a él. Arturo se preguntaba cómo era posible que en aquel terregal pudiera mantener ese brillo impresionante. Los cristales entintados no permitían ver nada en el interior.
Entonces la puerta trasera se entreabrió, y Arturo se quedó absorto mirando una bota café que asomó por ahí, posada en el abrasador suelo calizo. Era una bota de piel, de algún animal que no reconocía. Preciosa, comparada con sus gastados huaraches.
La bota no se movió. La puerta no se abrió más. Arturo supuso que alguien descendería para preguntarle algo, pero nada pasó. Arturo no podía quitar la vista de esa bota. Repentinamente escuchó una voz en el interior del vehículo. Fue más bien un grito, una orden:
—¡Vámonos!—
La bota que tanto había admirado desapareció repentinamente, la puerta se cerró violentamente y el auto desapareció en medio de una polvareda. Unos instantes después, entre el polvo que se asentaba, pudo ver el auto, a lo lejos, siguiendo la carretera a Monterrey.
Unos segundos después, las llantas del lujoso auto negro chirriaban todavía, mientras huía a toda velocidad, en su vertiginoso escape hacia el norte.