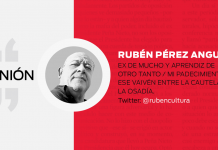Nombre de la columna: Frases de oro // El medio tiempo que el poder no pudo censurar
Por Jorge Orozco Sanmiguel
El Super Bowl no es un evento deportivo: es una liturgia civil estadounidense. Ahí se celebra la nación, se reafirma el relato patriótico y se escenifica el poder cultural del gobierno. Por eso, que Bad Bunny participara en el escenario del medio tiempo no fue una decisión musical, sino un acontecimiento político. Él lo sabía. Y el poder también.
Desde el anuncio de su participación, el reflejo fue inmediato: sospecha, hostilidad y castigo anticipado. El presidente Donald Trump reaccionó como usualmente lo hace el poder cuando ve al “otro” ocupar un espacio que considera propio: con rabia, ignorancia y prejuicio. El intento de removerle la VISA, (sin investigar, preguntar ni conocer) es una radiografía perfecta del racismo estructural: no importa quién eres; importa cómo luces y qué representas.
La respuesta de Bad Bunny fue magistral en términos discursivos: “No puede quitarme la VISA, porque soy ciudadano; yo no tengo VISA.” En una sola frase desmontó el caos que se avecinaba. No gritó, atacó ni pidió permiso. Desnudó la ignorancia del poder. Como diría Foucault: “el saber es una forma de resistencia: quien desconoce, domina mal” Ahí quedó claro que su presencia no sería neutral. Bad Bunny no iba a “entretener”: iba a significar.
La aparición de Green Day en la inauguración no fue nostalgia gratuita. Fue una advertencia. Una banda que en los 2000 gritó contra la guerra, el conservadurismo y la torpeza patriótica, abrió el escenario con una tensión calculada. Al inicio, canciones más contenidas, casi melancólicas, como si el miedo aún respirara en el ambiente. Pero el cierre con American Idiot fue un estallido: el público respondió porque el hartazgo ya estaba ahí.
Ese momento funcionó como un umbral: el público estaba listo para escuchar algo más que música. Estaba listo para un grito político.
El primer gesto radical del show de Bad Bunny fue lingüístico. Por primera vez, en el evento más importante de Estados Unidos, se escribió “Súper Tazón” y no Super Bowl. No es una anécdota: es una toma de territorio simbólico. El lenguaje no es neutro; es poder. Cambiar el nombre es desobedecer la hegemonía.
Que todo el espectáculo fuera en español fue una afrenta directa al mito de la homogeneidad estadounidense. En ese escenario, el inglés, (lengua dominante) fue desplazado. No como exclusión, sino como recordatorio: este país también se construyó en español, con cuerpos latinos y trabajo migrante. Todo el elenco era latino. No como cuota, sino como afirmación. La representación dejó de ser decorativa y se volvió política.
Las escenas de ancianos jugando en la calle, las tiendas de barrio, las microempresas de los años 80 no fueron nostalgia ingenua. Fueron memoria histórica. Antes del asalto neoliberal que arrasó con las economías locales de América Latina, existía una comunidad, un barrio y un tiempo compartido. Ese recuerdo, colocado en el centro del espectáculo más capitalista del planeta, fue un acto de subversión silenciosa: recordar lo que el sistema quiso borrar.
El segundo tema, con una clara postura feminista desde el reggaetón, rompió otro prejuicio: que este género es incapaz de crítica. El cuerpo, tantas veces usado como mercancía, se convirtió aquí en discurso político. No para pedir permiso, sino para incomodar. El mensaje fue claro: la cultura popular también piensa, lucha y cuestiona.
Los sonidos que remitían a Don Omar, Tego Calderón, Daddy Yankee y los orígenes del género funcionaron como una genealogía musical. Bad Bunny no se presentó como profesional aislado, sino como resultado de una historia colectiva. En tiempos donde el éxito suele narrarse como mérito individual, este gesto fue profundamente político.
De ahí emerge el mensaje subliminal, (y a la vez evidente) “Si yo estoy aquí, es porque nunca dejé de creer en mí, y tú tampoco deberías hacerlo.” Una consigna que opera en dos niveles: autoestima personal y conciencia colectiva. Creer en uno mismo, sí, pero también pensarse como sujeto histórico.
La aparición de Lady Gaga no fue un cameo: fue una alianza simbólica. Una artista que también ha sido golpeada por el sistema estadounidense, (por su género, performance y discurso) cantando ritmos latinos es una imagen poderosa. El dolor compartido crea puentes políticos. Ahí comenzaron los golpes libertarios más visibles.
La frase de Ricky Martin eriza la piel porque nombra lo innombrable: “Quieren quitarme el río y también la playa” No es metáfora; es historia. La referencia a Hawái es muy importante. El derrocamiento de la reina Liliʻuokalani, la anexión forzada y la posterior conversión en el estado No. 50 son recordatorios de que Estados Unidos también es un proyecto colonial. Un pasado que incomoda porque sigue vivo.
Decirlo en el Super Bowl es romper el pacto del silencio.
Entregar el Grammy a su “yo infantil” fue un gesto profundamente ético: recordar que el éxito no justifica el olvido. Que la fama no borra el origen. Que el niño que soñó sigue ahí, exigiendo coherencia.
Y entonces llegó la reflexión que incomodó a todos los manuales patrióticos: “América es el continente, no un país.” Una verdad geográfica convertida en herejía política. Reapropiarse del “God Bless America” para incluir a todo el continente fue una operación semántica brillante: desarmar el nacionalismo desde su propio eslogan y en su propia cancha representativa del patriotismo. Las banderas corriendo juntas cerraron el mensaje: no fragmentación, no jerarquías ni centro único.
El cierre, con su tema más popular, no fue frivolidad; era celebración. Porque la batalla no fue musical; era simbólica, y ganó. Bad Bunny salió por la puerta principal no como invitado tolerado, sino como sujeto político que tomó el escenario y lo resignificó.
Ese medio tiempo no fue entretenimiento; fue un acto de desobediencia cultural. Un recordatorio de que el arte, cuando entiende su responsabilidad histórica, puede decir lo que la política calla.