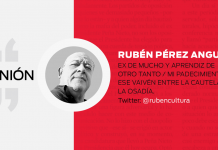APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que la masculinidad no pedía disculpas por existir. No porque fuera perfecta, sino porque era necesaria.
Antes de que el nuevo siglo trajera consigo una industria entera dedicada a la culpa identitaria, ser hombre significaba, en términos simples y duros, cargar con el peso del riesgo, la defensa y la responsabilidad. Hoy, en cambio, la masculinidad se observa bajo una lupa moral que no busca comprenderla, sino juzgarla.
Algo ha cambiado de manera radical en el discurso público: la masculinidad ya no es un rasgo a encauzar o civilizar, sino un defecto a corregir. En ciertos espacios académicos, mediáticos y culturales, ser hombre —particularmente hombre heterosexual— se ha convertido en sinónimo de amenaza potencial. Se nos dice, con tono pedagógico pero mirada inquisidora, que la masculinidad es tóxica, violenta, opresora. Y en ese relato simplificado, el matiz ha sido expulsado.
Conviene recordar algo elemental: la masculinidad no nació como un ejercicio de dominación, sino de protección. Durante milenios, las sociedades humanas se organizaron en torno a una división de funciones dictada no por ideología, sino por biología y supervivencia.
Los hombres, en promedio más fuertes físicamente, asumieron tareas que implicaban exposición al peligro: la guerra, la caza, la contención de amenazas externas. No era un privilegio; era un costo. No era poder puro; era sacrificio.
Antes del año 2000 —antes de que la cultura digital y la corrección moral permanente colonizaran el debate— nadie discutía seriamente que la civilización occidental, con todas sus contradicciones, fue levantada por generaciones de hombres que trabajaron, pelearon, construyeron y murieron para que otros vivieran mejor. Imperfectos, sí. Brutales en ocasiones, también. Pero indispensables.
Hoy parece olvidarse que toda civilización se sostiene sobre una masculinidad regulada, no abolida. Cuando esa energía se reprime sin ofrecer cauces, no desaparece: se deforma. El problema no es la masculinidad, sino su ausencia de dirección. Lo advirtió Nietzsche cuando habló del resentimiento convertido en moral; lo intuyó Jung al señalar que lo reprimido regresa siempre de forma más peligrosa.
La contradicción es evidente: se exige a los hombres que sean sensibles, responsables, empáticos… pero se les priva de referentes claros de hombría que no sean caricaturas o advertencias. Se les pide que protejan, pero se les dice que proteger es paternalismo. Que lideren, pero que el liderazgo es cultura patrialcal. Que asuman responsabilidades, pero que su identidad es estructuralmente culpable y que deben deconstruir su masculinidad para encajar en la cultura de la corrección política.
No se construye una sociedad sana enseñando a la mitad de su población a avergonzarse de sí misma.
Criticar los excesos del machismo histórico es legítimo y necesario. Confundir eso con demonizar la masculinidad es un error grave. Porque cuando el hombre deja de entender su función simbólica y biológica —como sostén, como límite, como escudo— el vacío no lo ocupa la armonía, sino el caos. La historia, que no es ideológica sino trágica, lo demuestra una y otra vez. Para muestra un botón, una familia sin la figura paterna, se tambalea y los hijos se pierden en los inumerables mensajes que aprenden fuera del hogar, porque no hay quien contenga con autoridad el caos.
Tal vez ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: la masculinidad no es el enemigo. El enemigo es su caricaturización, su negación y su conversión en chivo expiatorio de todos los males contemporáneos. Una sociedad que desprecia aquello que la sostuvo durante miles de años no se vuelve más justa; se vuelve frágil. Y estamos presenciando la fragilidad de las nuevas generaciones, millennials y centennials.
Y las civilizaciones no caen por culpa de la masculinidad, sino por frágiles y avergonzarse de lo que son. Un hombre sano por naturaleza es masculino y protector.