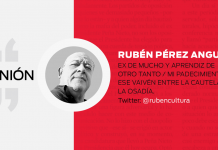ARCA
Por: Juan Carlos RECINOS
Hay una pregunta que vuelve —como queja, como chiste, como amenaza— cada vez que un hombre se mira en la pantalla: ¿qué se supone que debo ser aquí? La era digital no inventó la masculinidad, pero la encerró en un cuarto de espejos y la dejó bajo una luz que no perdona.
La volvió medible, exhibible, comparable. Y, sobre todo, la volvió dependiente de un tribunal instantáneo: “me gusta”, “seguidores”, “vistas”, “matches”, “reacciones”. El viejo mandato de “ser hombre” se desplazó del espacio íntimo a una plaza pública que nunca cierra, donde el algoritmo no premia la verdad sino la capacidad de enganchar.
Para pensar este fenómeno sin caer en propaganda hay que escapar de dos trampas. Una es la nostalgia: la idea de que hubo un tiempo puro donde los hombres eran más fuertes, más rectos, más “auténticos”. Esa nostalgia olvida lo que costaba esa supuesta fuerza: silencios que enferman, violencia normalizada, alcohol como anestesia, abandono emocional, miedo al afecto. La otra trampa es el linchamiento: la masculinidad como culpa esencial, el hombre como sospechoso por definición. Puede tener intención correctiva, pero cuando se vuelve absoluta deja de entender y solo sabe condenar. Lo que importa es mirar el campo de fuerzas: reconocer el daño real que ciertas masculinidades ejercieron —y ejercen—, sin negar los miedos que las sostienen; exigir responsabilidad sin renunciar a la humanidad.
En la era analógica, muchas masculinidades podían existir sin ser observadas todo el tiempo. Había un margen de opacidad. Un hombre podía fracasar sin convertirse en archivo; podía recomponerse sin audiencia; podía crecer sin convertir su vida en contenido. En la era digital, la masculinidad se vuelve vitrina, performance. No basta con ser competente; hay que demostrarlo. No basta con desear; hay que ser deseable según una estética dominante. No basta con pensar; hay que opinar en público. El yo masculino entra así a un régimen de exhibición: el cuerpo se vuelve proyecto, la vida se vuelve narrativa, la identidad se vuelve marca.
Esta transformación agudiza una presión antigua: el rendimiento. La masculinidad tradicional ya exigía proveer, resistir, no quebrarse, imponerse. La era digital suma un requisito que parece menor, pero no lo es: ser visible y ser validado. Y la validación ahora toma forma numérica. La cifra es una bendición y una condena: ofrece una ilusión de certeza (“valgo porque me miran”) y al mismo tiempo instala una inseguridad permanente (“si no me miran, no valgo”). De ahí nace una ansiedad comparativa que no descansa. Siempre hay alguien más fuerte, más exitoso, más atractivo, más viral. La comparación, antes limitada a un entorno, se vuelve global y constante. El hombre mira su vida y la siente insuficiente porque la compara con el montaje pulido de vidas ajenas.
Esa insuficiencia se vuelve una herida social y medible: “no importo, no genero interés”. Como el mandato masculino castiga la fragilidad, ese dolor rara vez se nombra. Se administra. Se disfraza. Se vuelve dureza. El hombre no pide ayuda; se endurece, se encierra o se vuelve agresivo. A veces no por maldad, sino por obediencia a una educación emocional que le enseñó que el dolor no se comparte, se domina.
Los algoritmos son el pedagogo oculto de esta época. No enseñan con discursos; enseñan con recompensa. Lo que recibe atención se repite. Lo que se repite se normaliza. En la masculinidad, el mecanismo favorece extremos: seguridad teatral, humillación del otro, simplificación moral, mundo dividido en ganadores y perdedores. Por eso prosperan modelos que prometen control a cambio de humanidad: el cuerpo como arma, el dinero como dios, la relación como guerra, la emoción como debilidad. Lo peligroso no es solo que existan estas narrativas; lo peligroso es que se conviertan en ambiente. La repetición crea hábito, y el hábito crea atmósfera.
El resultado cultural es devastador y casi silencioso: la ternura se vuelve sospechosa, la compasión motivo de burla, el cuidado sinónimo de ingenuidad. Lo que se prohíbe sentir no desaparece: se deforma. Lo que no se elabora vuelve como irritabilidad, apatía o resentimiento.
En ese escenario, lo más característico de muchos hombres no es la ira; es la soledad. Una soledad hiperconectada y, al mismo tiempo, íntimamente deshabitada. Hay mensajes, memes, grupos, videos, pero no necesariamente un lugar donde hablar sin máscara. La masculinidad clásica sospechaba de la vulnerabilidad; el entorno digital, lejos de curar esa sospecha, la multiplica. Todo puede ser grabado, recortado, expuesto, convertido en clip. La emoción se vuelve riesgo reputacional. Entonces el hombre desarrolla defensas: ironía, cinismo, frases hechas. La ironía funciona como blindaje: te salva del ridículo, pero te cobra intereses, te aleja del contacto real.
Con el tiempo, el hombre confunde autocontrol con salud. No siente porque “no conviene”. No llora porque “no sirve”. No pide ayuda porque “no se debe”. Esa disciplina emocional se celebra como fortaleza, pero por dentro es aislamiento. Y el aislamiento, cuando se prolonga, se convierte en desesperación silenciosa: una vida sostenida hacia afuera mientras se cae hacia adentro.
Aquí la pantalla ofrece un alivio rápido. Si duele, se scrollea. Si angustia, se abre otra pestaña. Si aburre, se consume algo más intenso. El hombre aprende a gestionar emociones con estímulos. Pero el estímulo no cura: distrae. Y lo que se distrae vuelve.
La educación del deseo también ocurre en pantallas. Las aplicaciones de citas convierten el deseo en mercado: rapidez, descarte, comparación. Para muchos hombres, la experiencia oscila entre la ilusión de oferta infinita y la repetición del rechazo. El rechazo, cuando se acumula sin marco emocional, se vuelve humillación. Y la humillación busca salida: o se vuelve auto-desprecio o se vuelve desprecio por el otro. Deshumanizar es una defensa comprensible, pero corrosiva: “si me rechazan, es porque son superficiales”, “si no me eligen, el sistema está podrido”. En ese terreno, la masculinidad se reduce a perfil, a resumen competitivo. El hombre aprende a optimizar: fotos, frases, señales de estatus, una imagen de seguridad. Pero optimizar puede ser actuar, y actuar cansa. El deseo se cuantifica: “¿cuántos matches?”, “¿cuántas citas?”, “¿cuántas experiencias?”. Lo erótico deja de ser encuentro y se vuelve marcador. El valor humano se confunde con el valor de mercado.
La pornografía completa esa pedagogía: enseña guiones, expectativas, ritmos y jerarquías. A menudo impone un énfasis en el desempeño y el control, más que en el cuidado y la presencia. El efecto no siempre se ve, pero se siente: miedo a no estar a la altura, ansiedad, desconexión, dificultad para habitar el cuerpo sin examen. Ese miedo rara vez se confiesa; se compensa con bravuconería o con evitación. La sexualidad se vuelve prueba, no vínculo.
La pregunta central, sin embargo, es simple: ¿cómo cuido? Cuidar es reconocer al otro como sujeto, no como escenario. Preguntar, escuchar, sostener límites, estar presente. Cuidar no necesita humillar para existir.
En este terreno proliferan comunidades masculinas en línea. Algunas son espacios necesarios de apoyo y conversación. Otras convierten el dolor legítimo en ideología del resentimiento. El patrón es conocido: un hombre llega herido —por rechazo, fracaso, humillación, soledad—, busca explicación, encuentra un relato que simplifica. Ese relato ofrece tres cosas adictivas: identidad, enemigo y método. Identidad: “eres un despierto”. Enemigo: “ellos te quitaron lo tuyo”. Método: “domina o serás dominado”. La complejidad se sustituye por certeza, la incertidumbre por doctrina, la vulnerabilidad por superioridad moral. El precio es alto: el otro deja de ser humano y se vuelve obstáculo o trofeo. Y cuando la humanidad se pierde, la violencia se vuelve posible, aunque sea simbólica: humillar, acosar, manipular, disfrutar la degradación ajena como si fuera justicia.
A esto se suma la vigilancia propia de la época: todo puede ser grabado, expuesto, archivado. Muchos hombres reaccionan con hipervigilancia —cuidar cada palabra— o retraimiento —evitar conversaciones profundas—. Se pide más conciencia y responsabilidad; al mismo tiempo, una cultura del escarnio castiga sin proporción. El resultado es que algunos no cambian; solo se callan. Y el silencio no es aprendizaje: a veces es resentimiento. Una masculinidad adulta requiere una ética del aprendizaje: admitir errores, pedir perdón, reparar. Y una sociedad adulta requiere permitir la reparación. Si todo error es muerte social, nadie aprende; todos se esconden.
Incluso el cuerpo se vuelve un escaparate. En lo digital, el cuerpo masculino es contenido. El gimnasio puede ser cuidado, pero también estatus. La disciplina puede ser virtud, pero también obsesión performativa: dietas, suplementos, rutinas, promesas de control. Control del cuerpo, del deseo ajeno, del tiempo. Pero la vida no se deja controlar del todo. Y cuando un hombre apuesta su identidad entera a una imagen, cualquier herida —corporal o emocional— se vuelve amenaza existencial.
Sería injusto olvidar la luz. La era digital también abrió posibilidades: hombres hablando de terapia, ansiedad, depresión, duelo; padres más presentes; conversaciones sobre consentimiento y cuidado; vínculos menos basados en la competencia. Lo nuevo no es la existencia de hombres distintos; lo nuevo es su visibilidad y su capacidad de encontrarse. La masculinidad puede corregirse, aprender, abrirse. Y esa es la oportunidad: construir una masculinidad menos basada en el miedo y más basada en el vínculo.
Una masculinidad adulta no se define por dominar, sino por sostener. Sostener no es cargar con todo en silencio; es construir redes reales: amistad, conversación, responsabilidad afectiva. Sostener es poder decir “no puedo”, “me equivoqué”, “tengo miedo”, “necesito” sin sentir vergüenza. La vergüenza es combustible de muchas violencias: lo que no se tolera en uno se castiga en el otro. Cuando un hombre deja de avergonzarse de su fragilidad, deja de necesitar máscaras crueles.
La salida no es un manual; es un cambio de relación con la pantalla y con uno mismo. Recuperar el silencio fértil: la hiperestimulación anestesia, y anestesiado nadie aprende a amar. Resistir la lógica de enemigo: el algoritmo ama la guerra, pero la guerra perpetua arruina la vida interior. Aprender intimidad como habilidad: decir lo que uno siente sin atacar, escuchar sin preparar respuesta, poner límites sin humillar, ser honesto sin ser cruel. Construir comunidad sin odio: pertenencia que no dependa de deshumanizar.
La pantalla es un espejo negro: devuelve una imagen y la distorsiona. En ese espejo, muchos hombres buscan un rostro firme y encuentran una máscara. Buscan pertenencia y encuentran tribu de rabia. Buscan deseo y encuentran mercado. Buscan respeto y encuentran cifras. Y, sin embargo, el mismo espejo puede devolver otra cosa si se mira con honestidad: la posibilidad de abandonar la actuación.
La masculinidad en la era digital no se salva con discursos grandilocuentes, sino con decisiones pequeñas y constantes. Apagar el teléfono para escuchar de verdad. Dejar de seguir al gurú que vende humillación. Pedir disculpas sin justificarse. Ir a terapia como quien va al médico: no por “estar loco”, sino por querer vivir mejor. Llamar a un amigo y hablar sin chiste. Ser padre, pareja, hermano, compañero, no como rol de poder, sino como vínculo de cuidado. La madurez masculina hoy es esto: no convertir la vida en guerra para no sentir miedo. Reconocer que el miedo existe, que el dolor existe, que la fragilidad existe, y que ninguna pantalla, por brillante que sea, puede reemplazar lo fundamental: la presencia. Ser hombre —si esa palabra todavía ha de servir— no debería significar endurecerse hasta la crueldad, sino aprender a sostenerse sin destruir a nadie, empezando por uno mismo. En un tiempo donde lo humano se reduce a datos, la masculinidad más valiente es la que se atreve a seguir siendo humana.