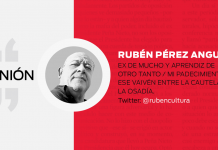Frases de oro // La navidad desde Schopenhauer: la fiesta, felicidad, economía y el silencio
Por Jorge OROZCO SANMIGUEL
La Navidad suele presentarse como un tiempo de plenitud, de abrazos multiplicados y mesas colmadas. Sin embargo, detrás de esa narrativa luminosa habita una sombra que pocas veces se quiere nombrar: la soledad. Arthur Schopenhauer, con su crudeza habitual, nos advirtió que la existencia humana está atravesada por el dolor y el vacío, y que la felicidad no es un estado permanente, sino apenas un paréntesis entre sufrimientos. En Navidad, esa verdad se vuelve más evidente. La fiesta no crea la soledad, pero la expone. Amplifica el silencio de quienes no tienen con quién compartirla y confronta a muchas y muchos con la ausencia, pérdida o desarraigo.
Desde la filosofía schopenhaueriana, la soledad no es un accidente social, sino una condición ontológica. El ser humano, en tanto voluntad, está condenado al deseo constante y, por ende, a la insatisfacción. La Navidad, al prometer felicidad obligatoria, se convierte en un espejo cruel: quien no encaja en el ritual parece fallido, cuando en realidad lo fallido es el discurso que niega la complejidad de la vida.
Por eso, frente a cualquier crítica de estas fechas, hay una premisa que debe anteponerse siempre: la vida. Esta, como valor supremo, como eje ético irrenunciable. En un mundo que jerarquiza el consumo, la apariencia y rentabilidad, recordar que la vida está primero es un acto profundamente político. Vivir implica aceptar el dolor, pero también resistirlo; implica comprender que la existencia nos regala cuatro acontecimientos fundamentales: nacer, crecer, crear vínculos (familiares o elegidos) y, finalmente, morir. Entre esos momentos, la sonrisa no es frivolidad: es resistencia.
No obstante, la Navidad también es tiempo de reflexión social. La economía, a diferencia de los afectos, nunca descansa. En diciembre se exacerba su rostro más descarnado: precios inflados, necesidades explotadas, emociones convertidas en mercancía. Se lucra con la urgencia de regalar, con el deseo legítimo de ver sonreír a una niña o a un niño. El lenguaje publicitario coloniza el sentido de la celebración y la transforma en obligación económica. No regalar parece sinónimo de no amar, y eso es una violencia simbólica que pocas veces se cuestiona.
A esta lógica se suma otro fenómeno inquietante: la espectacularización de la vida. Existen hoy “retos”, contenidos virales y dinámicas digitales donde el riesgo (propio y ajeno) se subordina a la obtención de seguidoras y seguidores. La vida, otra vez, queda en segundo plano frente a la visibilidad. Desde una perspectiva ética y lingüística, esto revela una degradación del sentido: cuando el lenguaje deja de nombrar la dignidad y comienza a normalizar el daño, la sociedad entera se vuelve cómplice.
Desde una postura personal, (y consciente) diciembre no es un mes para propagar odio. No lo es porque el calendario lo prohíba, sino porque la herida social ya es suficientemente profunda. Sin embargo, eso no significa callar. La comparación es abismal: mientras algunas y algunos acumulan, otras y otros apenas sobreviven; mientras unas y unos celebran, otras y otros resisten. Nombrar esa desigualdad no es amargura, es honestidad.
La Navidad debería ser, ante todo, un tiempo de abrazos. Uno sincero para quienes amamos, pero también, (y aquí radica el verdadero desafío ético) un abrazo fraterno para quienes nos han herido. La sociedad nos ha enseñado a odiar a nuestras y nuestros enemigos, a sostener el rencor como si fuera identidad. Pero aún estamos a tiempo de desaprender esa gramática del odio y sustituirla por una sintaxis del cuidado.
Que no busquemos sacar tajada en vistas, ingresos o reconocimiento vacío. Que este mes, esta Navidad y, sobre todo, este nuevo año 2026, prioricemos la vida por encima del ruido. Recordemos que la sonrisa y felicidad de una niña o un niño no deberían ser un contenido, ni una estrategia, sino nuestro objetivo diario. Porque cuando la vida ocupa el centro del discurso, la Navidad deja de ser una obligación y vuelve a ser, simplemente, un acto humano.