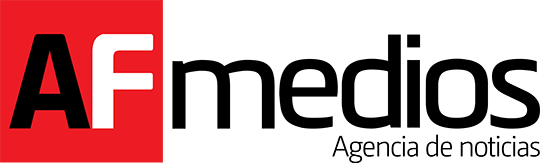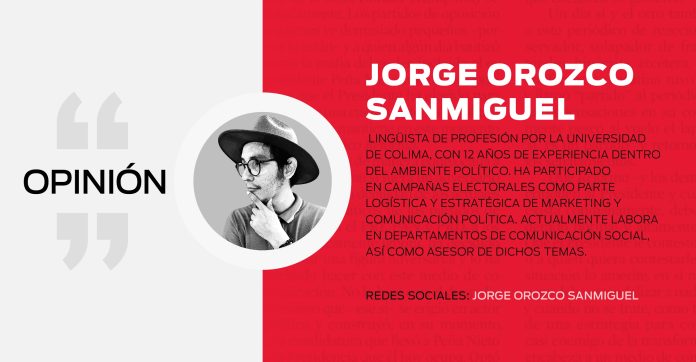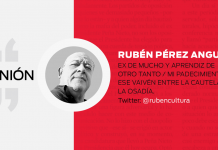Frases de oro
Por Jorge OROZCO SANMIGUEL
Hay acontecimientos que, más allá de su carga trágica, se vuelven espejos del poder. Lo ocurrido en Veracruz no solo evidenció la vulnerabilidad ante la naturaleza, sino también la fragilidad de la narrativa política que intenta sostener una imagen de control absoluto. El desastre natural se convirtió en uno simbólico: el encuentro entre la expectativa del aplauso y la realidad del reclamo.
Desde la filosofía del lenguaje, diríamos que lo ocurrido no fue solo un acto físico, (la visita de la presidenta a una zona devastada) sino un acto de habla fallido. Las palabras, los gestos y las omisiones construyen la realidad. Y en Veracruz, el lenguaje oficial se desmoronó ante el lenguaje del dolor ciudadano. Lo que debía ser un acto performativo de autoridad y empatía, terminó siendo un silencioso reconocimiento del divorcio entre el poder y la sociedad.
En este episodio resuena la ley de Murphy, (sí, de la película Interstellar) esa premisa que enuncia: “Si algo puede pasar, pasará.” Cuando se eliminó el Fondo de Desastres Naturales, (FONDEN), se afirmó que el Gobierno Federal tenía la capacidad para atender cualquier emergencia con recursos propios, sin la burocracia ni la corrupción del pasado. Era la promesa de una nueva moralidad institucional. Pero la ley de Murphy es implacable: no advierte sobre la catástrofe, sólo constata su posibilidad inevitable. Lo que podía salir mal, salió mal. Y con ello, se reveló no sólo la carencia de mecanismos de respuesta, sino la ausencia de humildad ante la incertidumbre.
En el sexenio anterior, el propio López Obrador enfrentó un espejo semejante tras el desastre de Acapulco. En aquella ocasión, se habló de la necesidad no solo de una autoridad, sino de una autoridad moral. Se desmontó al FONDEN por considerarlo un símbolo de corrupción, una caja negra de intereses y privilegios. Nadie niega que lo era. Pero entre la corrupción y la previsión, la política eligió la pureza moral sobre la eficacia práctica. Hoy, Sheinbaum hereda ese dilema: un país sin fondos de emergencia, pero con un discurso que insiste en que todo está bajo control.
Y aquí emerge la segunda teoría: la del Décimo Hombre. En una organización, si nueve personas están de acuerdo con una decisión, la décima debe oponerse, aunque no lo desee. Su función no es negar, sino cuestionar. Es el principio de la duda institucional, el antídoto contra la unanimidad. Aplicado al contexto mexicano, si nueve voces aplauden la eliminación del FONDEN, la décima debió preguntar: ¿qué pasará cuando llegue el próximo desastre? Pero el sistema político actual, como los anteriores, desconfía del disenso. La crítica es vista como traición; la pregunta, como amenaza.
En la filosofía hegeliana, toda realidad es un movimiento dialéctico: tesis, antítesis y síntesis. La tesis fue el viejo FONDEN: corrupto, pero funcional. La antítesis, su eliminación en nombre de la transparencia y la austeridad. Y la síntesis, idealmente, debería ser un nuevo modelo de atención eficiente y moralmente intachable. Pero esa síntesis no llegó. El ciclo dialéctico quedó interrumpido, y la historia, como advertía Marx, se repite no como tragedia, sino como farsa administrativa.
El problema no es solo la ausencia de recursos, sino la ausencia de autocrítica estructural. El poder ha sustituido la deliberación por el aplauso. Quien cuestiona, estorba; quien duda, incomoda; quien exige, pertenece a la oposición, (según el discurso dominante) Esa lógica anula el pensamiento complejo y reduce el lenguaje político a un monólogo que se retroalimenta. El gobierno escucha únicamente su propio eco.
En Veracruz, el eco se rompió. La presidenta esperó recibir gratitud; encontró reclamos. Esperó vítores; encontró llanto. Esperó a las y los aplaudidores de siempre, y se topó con la realidad que no se deja aplaudir. Su decisión de marcharse no fue solo un gesto físico, sino un acto discursivo: la negación del diálogo. Retirarse de la escena fue abandonar la oportunidad de escuchar. Y en política, como en la filosofía, el silencio no siempre significa prudencia; a veces significa renuncia.
La tragedia natural exhibió también una tragedia lingüística: un gobierno que habla de pueblo, pero teme al pueblo que habla. Los actos de comunicación se volvieron rituales vacíos, donde el enunciador ya no busca informar ni consolar, sino mantener su propio relato intacto. Y cuando el relato se impone sobre la realidad, la empatía muere en la gramática del poder.
México atraviesa, de nuevo, la paradoja de su historia: la necesidad de creer en un proyecto político que, en su afán de pureza, olvida la imperfección humana. Tal vez lo que le falta al gobierno actual no es eficiencia técnica, sino el décimo hombre: esa voz disidente que previene el error, que advierte los límites del entusiasmo, que rescata la autocrítica antes del colapso.
Porque gobernar sin escuchar es como eliminar el FONDEN del pensamiento: una apuesta por la improvisación, un salto sin red. Y la ley de Murphy, como el tiempo y la memoria, nunca perdona.