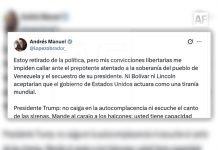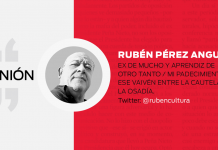ARCA
Por: Juan Carlos RECINOS
En México, decir que alguien tiene “el mal del puerco” es casi un acto poético: evoca imágenes de siestas profundas bajo la sombra de un árbol, de sobremesas interminables con platillos humeantes y tortillas recién hechas, y de un estado de somnolencia que parece envolver a todo el cuerpo como una manta cálida.
No se trata solo de sueño; es un fenómeno cultural que ha atravesado generaciones, presente en casas de campo y en comedores urbanos, en cantinas y cocinas familiares. El mal del puerco es un rito: tras un guiso pesado de carnitas, chiles rellenos o mole poblano, el cuerpo reclama un descanso, y la mente se pliega a la comodidad de la indolencia temporal.
Pero detrás de la expresión popular, la ciencia ofrece su explicación, aunque bien podría narrarse como una historia de amor entre la biología y la gula. Cuando comemos demasiado, el cuerpo manda su ejército de sangre al estómago para ayudarlo en la batalla de la digestión. El cerebro, privado por un rato de su ración, se vuelve lento, soñoliento, casi filosófico. Y como si fuera poco, la insulina entra en escena y abre las puertas al triptófano, ese mensajero que sube a la cabeza y, convertido en serotonina y melatonina, nos arrulla con una dulzura química. En resumen: la naturaleza conspira para que, después del festín, nos volvamos puerquitos por unas horas.
El mal del puerco, entonces, se inscribe tanto en la memoria afectiva como en la fisiología: es la prueba de que cultura y cuerpo conversan en un mismo idioma. Hay humor en esta costumbre: las familias lo relatan entre risas, los abuelos lo justifican como inevitable, y los jóvenes lo sufren con resignación. Al final, ese sopor postprandial es un recordatorio de que comer no es solo nutrirse; es un acto de comunión con la tradición y, curiosamente, con nuestra propia biología.
El mal del puerco no es solo una consecuencia de comer demasiado: es una metáfora nacional. México entero parece dormitar después del banquete, entre el olor a maíz y a salsa tatemada, mientras el sol se espesa sobre los tejados y los perros buscan sombra bajo los carros. Es la hora sagrada del letargo, cuando el tiempo se dilata y todo se vuelve una respiración lenta.
En los pueblos, las calles quedan vacías. Las fondas cierran un rato. El calor y la digestión conjuran una tregua. Los hombres se recuestan en los corredores, las mujeres lavan los trastes con calma, y el mundo entero parece haber hecho un pacto con la pereza.
El mal del puerco, en ese sentido, es también una filosofía: el cuerpo recordando que no todo es producir, correr o resistir. Que hay un placer primitivo en entregarse a la somnolencia, como un regreso al origen.
Hay quien lo resiste —toman café, fuman, caminan bajo el sol—, pero es inútil. El cuerpo mexicano, heredero de una cocina abundante y solar, no lucha: se rinde. La siesta se vuelve una pequeña muerte feliz, una suspensión del mundo donde el ruido se apaga y la conciencia se disuelve en lo tibio del estómago satisfecho.
En ese estado intermedio, entre la vigilia y el sueño, se sueñan los antepasados. Se oye la voz de la abuela que dice “no te duermas después de comer”, mientras la cabeza cae inevitablemente sobre el brazo. El mal del puerco no es un mal: es un ritual de comunión con la tierra, con el maíz, con el tiempo que se detiene para dejar reposar al alma.
Dicen que el mal del puerco no respeta clases ni credos. Le da igual si el que come es obrero, diputado o poeta. Todos, después de un buen plato de chicharrón en salsa verde o unos frijoles con manteca, caen rendidos ante el mismo destino: el sopor. Tal vez ahí radica la verdadera democracia mexicana: esa siesta colectiva que borra jerarquías y nos hermana en la modorra.
Los políticos, por ejemplo, lo practican con maestría. No les hace falta comer; ya viven en ese estado digestivo permanente, entre la pesadez moral y la lentitud del pensamiento. Las cámaras legislativas parecen comedores gigantes donde la nación se duerme después de su propia comilona presupuestal. El país, mientras tanto, ronca como una abuela después del pozole del quince. México duerme después del banquete, sí, pero hay quienes no tienen mesa. Mientras unos digieren, otros siguen buscando un trozo de pan en la sombra.
Pero hay también algo sublime en ese abandono. El mal del puerco tiene una belleza secreta: esa pausa que se abre entre dos mundos, cuando el cuerpo está tan lleno de vida que necesita dormirse para no reventar. Es el instante en que el alma, empachada de realidad, se retira a digerir lo vivido. Y en ese silencio viscoso, entre el calor del estómago y el rumor de las moscas, hay algo de revelación: comprendemos que somos criaturas del sol, del maíz y del descanso.
Quizá México entero vive con un mal del puerco histórico: un país que come demasiado pasado, demasiada promesa incumplida, demasiada esperanza frita en manteca. Pero, como en toda buena digestión, llegará el momento del despertar. Y así, mientras el país lo hace con la servilleta al cuello, alguien en la radio anunciará una nueva reforma, otro debate, otra promesa.
Pero nadie escucha: todos están soñando con un taco más. Y cuando eso ocurra, tal vez el sueño se habrá vuelto lucidez, y del letargo saldrá una fuerza nueva, como de quien abre los ojos después de una siesta larga y dice, medio en broma, medio en profecía: —Ora sí, ya estuvo bueno el mal del puerco.