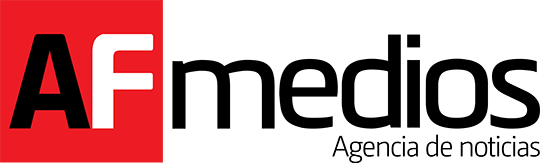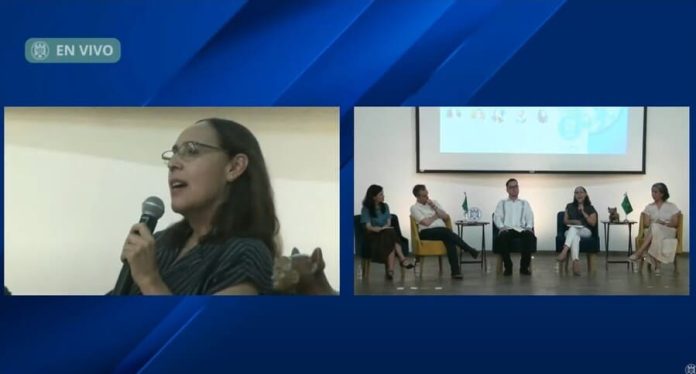Con el fin de generar un espacio de reflexión sobre la situación de violencia en el contexto contemporáneo y analizar cómo, desde la construcción de una cultura de paz, se pueden enfrentar estos escenarios, el pasado fin de semana, en el auditorio de Ciencias Políticas, se llevó a cabo el Coloquio Tejiendo Paz, Voces contra la Violencia, evento que organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y la Universidad de Colima en el marco del Día Internacional por la paz.
El coloquio contó con la participación de un panel de expertos y expertas integrado por el Maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; el Doctor Guillermo Damián Pereira Tissera, investigador y especialista en teoría política y cultura de paz; la Doctora Marina Vázquez Guerrero, Directora General de Radio Universitaria e investigadora en comunicación para el cambio social, y la Maestra Iver Celeste Guzmán Tafoya, estudiante de doctorado e investigadora en desigualdades sociales y género.
¿Qué se entiende por violencia?
La dinámica consistió en dos rondas de preguntas dirigidas a los panelistas, con el fin de profundizar en los temas centrales del evento. Guillermina Chávez Torres, directora general de Bienestar Integral de la UdeC, fue la moderadora de este evento.
La primera pregunta fue cómo las y los panelistas definen la violencia desde su área de trabajo y experiencia y cuáles son las manifestaciones más preocupantes que pueden observar actualmente.
Guillermo Damián Pereira definió la violencia como todo aquello que transforma a una persona en una cosa. “Hay violencia cuando esa persona es configurada, construida, simbólica y a veces, digamos, realmente, materialmente, como una cosa. Es decir, como algo que puede ser dispuesto a voluntad, que no es interrogado”.
En la violencia, dijo, “no hay ese tipo de libertad individual y subjetiva, simplemente uno dispone soberanamente del otro de manera absoluta”.
Para José Manuel Vega (CNDH), la violencia debe entenderse desde una perspectiva estructural; es decir, como un fenómeno que tiene causas profundas y redes que la hacen funcionar y reproducirse de manera sistemática. “La violencia cuenta con entramados estructurales que se repiten y sostienen en el tiempo. Por eso, en los planes de trabajo yo apuesto firmemente por vincular la cultura popular con los derechos humanos; no se trata de hablar de abogados para abogados, sino de dialogar con la gente desde su propia cultura y con un enfoque de derechos”, señaló.
En ese sentido, resaltó la necesidad de entender la violencia de forma estructural, más allá de agravios individuales. Criticó que las instituciones atomizan la violencia y citó como ejemplo claro la pobreza: “violencia es tener que elegir entre el pasaje y el pan”.
Marina Vázquez Guerrero abordó las violencias invisibles, como la simbólica y la cultural, introyectadas en prácticas cotidianas. Expresó su preocupación por el rol de los medios y las plataformas digitales, donde se promueven contenidos que hacen apología del delito, refuerzan estereotipos de género y normalizan la violencia, especialmente entre los jóvenes.
Por su parte, Iver Celeste subrayó la importancia de hablar de “violencias” en plural, como fenómenos estructurales que se viven de manera cotidiana. Resaltó la violencia feminicida y la conexión entre las desigualdades socioeconómicas y la falta de acceso a derechos humanos básicos. Enfatizó que nombrar estas violencias es el primer paso para enfrentarlas.
¿Cómo promover una cultura de paz?
Respecto a las estrategias o acciones más efectivas para promover una cultura de paz, José Manuel Vega compartió estrategias implementadas desde la Comisión de Derechos Humanos, basadas en vincular cultura popular y derechos humanos. Mencionó el Cine y Derechos Humanos, el proyecto de Teatro Popular con la metodología de Augusto Boal en comunidades rurales, y seminarios abiertos al público general, todo con el fin de socializar y reflexionar críticamente sobre los derechos humanos.
Por su parte, Marina Vázquez mencionó producciones de Radio Universitaria como el podcast “Milenials por la Paz”, campañas y programas dedicados a temas de igualdad de género, medioambiente y diversidad. Recalcó que la cultura de paz es una tarea interdisciplinaria y cotidiana, “donde cada persona puede ser un agente de paz”.
Iver Celeste propuso el concepto de “esperanza crítica”, abogando por pedagogías críticas que vean el conflicto como una oportunidad para el diálogo y la transformación. Hizo, además, un llamado a poner “la vida al centro” a través de una ética del cuidado colectivo, que se convierta en una acción política comunitaria.
Por último, Guillermo Damián definió la cultura de paz como el “esfuerzo continuo por elegir la solución no violenta”, que es más ardua, pero que debe demostrar su eficacia. Subrayó, además, la necesidad de crear comunidades que evalúen sus avances. Finalmente, vinculó la paz con un “amor a la patria”, entendido éste como ternura y compasión por su fragilidad, donde violar derechos humanos es herir a la patria misma.
En un último intercambio, los panelistas reflexionaron sobre la relación entre los derechos humanos y la cultura de paz. Mientras la Dra. Vázquez y el Mtro. Vega los vieron como un horizonte utópico necesario, pero que requiere materializarse en políticas públicas concretas, la Mtra. Guzmán y el Dr. Pereira invitaron a una mirada crítica, señalando el origen eurocéntrico de los derechos humanos y la necesidad de complementarlos con saberes y lógicas comunitarias locales.
El coloquio concluyó con una invitación a llevar las reflexiones a la acción. Se destacó la importancia de hacer un esfuerzo consciente y colectivo para construir una cultura de paz desde lo cotidiano, gestionando los conflictos a través del diálogo, la escucha y el respeto. El mensaje final fue un llamado a que la Universidad de Colima, y cada uno de sus integrantes, “se conviertan -dijo Guillermina Chávez- en agentes de paz, trabajando para que este espacio sea un ejemplo de convivencia segura, solidaria y capaz de aprender de sus propias diferencias”.