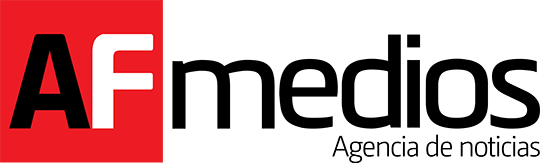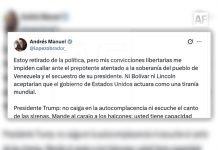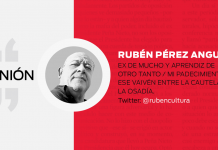MURILO MENDES: LA RAZÓN Y EL SENTIMIENTO
Por: Juan Carlos RECINOS
En la confluencia entre lo invisible y lo exacto, entre el vértigo del símbolo y la claridad del pensamiento, habita la obra de Murilo Mendes.
Poeta inclasificable y sin embargo nítido, brasileño y a la vez esencialmente universal, Mendes escribió como quien respira un aire antiguo y celestial, como si la poesía fuera no una elección, sino una forma de recordar lo que el alma ya sabe. Su obra, tan traspasada por el éxtasis como por la lógica, se erige como un puente oscilante entre la razón y el sentimiento, entre la herencia metafísica y la encarnación cotidiana.
Decir que en Murilo Mendes conviven lo racional y lo emocional es decir poco. No se trata de una convivencia apacible, sino de una tensión fecunda, de una dialéctica vivida en la carne misma del verso. Mendes sabe —como lo sabía Rilke, como lo intuyó San Juan de la Cruz— que la emoción sin forma se disuelve, y que la forma sin emoción es apenas un cadáver de belleza. Por eso sus poemas arden con la llama helada del ángel caído, del santo moderno, del hombre que ama con la mente y piensa con el corazón.
En sus primeras obras, como Poemas (1930) y Bumba-Meu-Poeta (1936), ya se advierte una tensión productiva entre lo lúdico y lo sagrado, entre el surrealismo que lo ronda y una religiosidad que no se avergüenza de la carne ni del delirio. El espíritu de Apollinaire, con su modernidad embriagada, sobrevuela algunos pasajes, pero siempre es contenido por una conciencia que sospecha del vértigo sin red. La lógica en Mendes no constriñe: libera. Es, como en Rimbaud, una lógica poética, visionaria, capaz de reconstruir el mundo sin renunciar a su desorden. Pero Mendes nunca es un anarquista del verso; es, más bien, un arquitecto de lo invisible.
El sentimiento, por su parte, se manifiesta no como una emoción anecdótica, sino como un estado del ser. En Mendes, el sentimiento es metafísico, y a menudo parece anteceder al lenguaje. Hay pasajes en su poesía donde se respira una mística no doctrinaria, una fe que no teme al vacío. En este sentido, se emparenta con San Juan de la Cruz, no tanto por la forma cuanto por la vivencia interior: la experiencia de la noche oscura, del desasimiento, del amor como proceso de negación y revelación. Pero también se halla en él la fragilidad iluminada de Rainer Maria Rilke, especialmente en esa capacidad de nombrar lo inapresable sin despojarlo de su misterio.
Y el sentimiento, ese otro polo, no es tampoco mera sensibilidad dispersa. En Mendes, el sentimiento es filosófico, casi místico. A menudo parece escribir desde una emoción que precede al lenguaje, desde un temblor anterior al verbo. Sin embargo, esa emoción se decanta en versos de una extraña lucidez, como si el alma, al hablar, se pusiera súbitamente en orden. Lo amoroso, lo religioso, lo existencial se entrelazan en un canto que no niega el dolor ni el absurdo, pero que los mira con la ternura de quien ha visto más allá del velo. Pero esa razón en Mendes no es fría ni apolínea: es una razón en estado de fiebre, un pensamiento habitado por lo sagrado. Hay en su obra una búsqueda constante por la totalidad, por la síntesis de lo fragmentado. Como en Fernando Pessoa, otro poeta del desdoblamiento y del claroscuro, Mendes cultiva una pluralidad de registros sin traicionar nunca su núcleo ardiente. No necesita crear heterónimos: él mismo es un hombre dividido que ha hecho del abismo una brújula.
Lo amoroso en Mendes es siempre atravesado por una interrogación. Lo erótico se vuelve cósmico; lo religioso, íntimo; lo cotidiano, eterno. Esta capacidad de transfigurar lo simple recuerda a Giuseppe Ungaretti, su contemporáneo italiano, cuyo lenguaje también reduce la materia hasta volverla símbolo. Y sin embargo, Mendes es profundamente brasileño, herencia de Manuel Bandeira, de la oralidad, del sincretismo espiritual, del carnaval como metáfora de la muerte y del renacimiento.
Murilo Mendes no fue un místico en el sentido tradicional, aunque lo frecuentó. Fue un visionario moderno, un vidente que entendía la ironía. Su pensamiento avanza en espiral, como los místicos, pero también como los filósofos existencialistas que en su siglo —Sartre, Camus, Unamuno— trataban de salvar al ser humano de la náusea o del sinsentido. Supo que la poesía no es consuelo, sino clarividencia. Y en esa clarividencia, razón y sentimiento no se contradicen: se necesitan. En sus textos, la conciencia se ensancha hasta tocar la intemperie del alma. El pensamiento deviene experiencia espiritual, y la emoción, forma de conocimiento.
Cuando viaja a Europa y se establece en Italia, su obra se torna más interior, más desnuda, más universal. Ya no es sólo el Brasil barroco y cósmico el que canta en él, sino una humanidad desgarrada que busca sentido en medio del polvo y del cielo. En Poesia Liberdade y Ipotesi, se revela un hombre que ha atravesado el fuego del mundo sin perder la gracia. La poesía se vuelve más abstracta y más precisa. La razón se afina. El sentimiento se depura. Ambos se funden en una suerte de música metafísica que no pertenece a ninguna escuela, pero que resuena en quien haya sentido alguna vez la contradicción del ser.
Al igual que Paul Valéry, quien sostenía que “la poesía es una prolongación del pensamiento por otros medios”, Mendes supo que el acto poético no se opone al razonamiento, sino que lo completa. Su trabajo con el idioma —a veces barroco, a veces depurado— responde no a una efusión emocional sin cauce, sino a una elaboración formal que se permite tocar el misterio sin traicionar la estructura. Su uso del ritmo, de la imagen, del silencio incluso, remite a esa tradición de poetas que han querido armonizar el rigor del intelecto con la intensidad de la experiencia interior.
En un tiempo como el nuestro, donde el exceso de sentimiento puede derivar en sentimentalismo, y el culto a la razón en cinismo, la obra de Murilo Mendes ofrece una lección esencial: la posibilidad de una inteligencia amorosa, de una emoción pensante. Una poesía que no elige entre claridad y belleza, sino que las reclama juntas, como los dos pulmones de un mismo cuerpo.
Así, Mendes se nos revela no sólo como uno de los grandes poetas brasileños del siglo XX, sino como un artífice de la unidad interior. Un poeta que ha sabido que entre la razón y el sentimiento no hay ruptura, sino una danza secreta. Y que el alma humana, cuando es verdadera, siempre canta a dos voces: la del pensamiento que busca, y la del amor que recuerda. Murilo Mendes fue uno de los grandes transfiguradores de la poesía del siglo XX. En él, las oposiciones clásicas se derrumban: cuerpo y alma, sueño y vigilia, lógica y éxtasis, se entrelazan hasta formar un tejido singular donde cada poema es un espacio de revelación. En su escritura, la poesía no es ornamento, ni expresión decorativa del yo, sino un acto de visión, una forma elevada de conocimiento.
Y es allí donde aparece una de sus obsesiones reveladoras: el catolicismo místico. En Murilo Mendes, la poesía se convierte en una forma de oración sin dogma. Dios es una figura elusiva, a veces solar, otras veces terrible, pero siempre deseada. En su libro Tempo e Eternidade (1935), escrito junto a Jorge de Lima, se manifiesta con fuerza esta voluntad de conciliar el tiempo humano con una dimensión trascendente. No hay nostalgia en su mística, sino hambre: “Quiero ver a Dios con los ojos del cuerpo”, parece decirnos en cada imagen encendida. Este anhelo de lo eterno no le impide, sin embargo, sumergirse en lo temporal. Su poesía es también histórica, humana, comprometida con el drama del presente.
Uno de los aspectos más reveladores en su evolución es el diálogo entre poesía y pintura. Amigo de artistas como Giorgio de Chirico, Mendes no sólo escribió sobre arte: pensó la poesía como una forma de imagen, como una pintura que se despliega en el tiempo. En O Visionário, Retratos-relâmpago, Poesia Liberdade y sus poemas italianos, la palabra se vuelve lienzo, espacio simbólico en el que confluyen lo abstracto y lo concreto, la carne y el espíritu. El poeta deja de ser un hablante para convertirse en un vidente, un médium que traduce los signos que la realidad le entrega en forma de fulguraciones.
Otra dimensión crucial en su obra es la temporalidad. En Mendes, el tiempo no es una línea, sino una espiral. Su poesía no avanza, se despliega. Los recuerdos no son pasados, sino presentes que respiran con otra luz. Este tratamiento del tiempo lo emparenta con T. S. Eliot, con la idea de un presente saturado por la totalidad de lo vivido. Pero mientras en Eliot la temporalidad es angulosa y angustiante, en Mendes es luminosa, casi musical. Es en este manejo del tiempo donde mejor se advierte la fusión entre razón y sentimiento: el pensamiento organiza, pero es el corazón el que nombra.
El sentimiento en Murilo Mendes no es meramente psicológico: es una forma de estar en el mundo. En poemas como A Idade do Serrote —su libro en prosa poética donde rememora la infancia— el sentimiento aparece como fuerza poética primaria, pero también como territorio filosófico. La memoria se vuelve materia sagrada, y la infancia no es evocación sino revelación. Como en Rainer Maria Rilke, la niñez en Mendes es una dimensión ontológica: no un pasado, sino un núcleo de sentido desde el que aún es posible mirar el mundo con asombro.
Murilo Mendes depura su estilo sin perder intensidad. Libros como Poliedro o Ipotesi revelan a un poeta que ha pasado por la mística, por el surrealismo, por la historia y el amor, y ha llegado a una forma de contemplación más desnuda. La palabra se vuelve casi piedra, mineral de sentido. Hay poemas donde apenas quedan unas pocas líneas, pero en ellas late todo un universo. Este camino de despojamiento, lejos de empobrecer su voz, la convierte en una poesía esencial, donde cada palabra está cargada de silencio. Uno de los rasgos más enigmáticos y fecundos de su poética es su concepción del poeta como un instrumento entre mundos.
En su escritura, la razón no se impone al sentimiento, ni el sentimiento anula a la razón: ambos se necesitan, se fecundan, se nombran. Como un ángel que no ha perdido del todo su corporeidad. Como un hombre que todavía escucha el eco de lo divino. Murilo Mendes no escribió para explicar la poesía, sino para encarnarla. Su legado no es solo literario, sino espiritual, filosófico, humano. Su voz, entre el fuego y la forma, nos recuerda que la verdadera poesía no responde: revela.
Leer a Murilo Mendes es dejarse tocar por una inteligencia que no ha renunciado al misterio, y por un corazón que ha aprendido a pensar. Es descubrir que hay versos que piensan y pensamientos que lloran. Que la verdadera poesía no escoge entre claridad y belleza, sino que las reclama juntas. En un tiempo de fragmentación, de cinismo y de excesos retóricos, la voz de Mendes sigue siendo un faro oblicuo, una promesa de unidad, un recordatorio de que el alma humana, cuando es verdadera, siempre canta a dos voces: la de la razón y la del sentimiento.