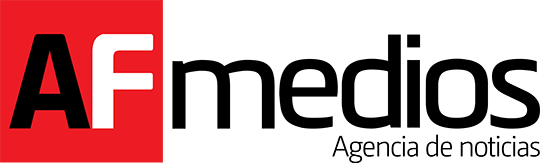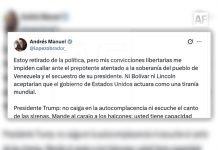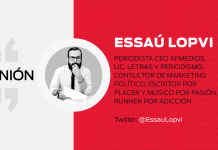ARCA
Por: Juan Carlos RECINOS
Un niño canta: “Diente blanco, no te vayas”, y en esa súplica hay un país que no aprendió a llorar. Eliot Naguib, con su voz clara, nos recuerda la infancia en su forma más pura: vulnerable, inquisitiva, irreverente.
Ese instante resume todo lo que 31 minutos logró: enseñarnos a sentir en un mundo donde la emoción ha sido domesticada, silenciada o mercantilizada. La serie chilena no es un mero espectáculo para niños: es un noticiero, una sátira, una escuela de emociones, un manifiesto estético y político que transforma la cultura popular latinoamericana desde sus propios cimientos.
El verdadero golpe de 31 minutos no es solo estético ni humorístico: es político. En un continente devorado por la corrupción, donde los noticiarios se convierten en máquinas de anestesia colectiva y la risa es convertida en mercancía, Tulio Triviño —ese presentador egoísta, ignorante, vanidoso— encarna con una puntería devastadora al comunicador latinoamericano promedio: charlatán de corbata, sirviente del poder disfrazado de periodista. Y, sin embargo, a diferencia de los noticiarios “serios”, Tulio nunca nos engaña; su torpeza lo delata, su grotesca superficialidad lo desnuda. ¿Qué otro noticiario ha sido tan brutalmente honesto al exponer su propia farsa?
En México, donde la televisión moldeó durante décadas la memoria colectiva, 31 minutos llega como un espejo cruel. Mientras los noticiarios tradicionales ocultaban masacres, desaparecidos, estudiantes acribillados, Tulio anunciaba con toda seriedad que una nota importante era el descubrimiento de una escoba que barre sola. El contraste es insoportable: el títere dice la verdad de lo absurdo, mientras los adultos disfrazan la tragedia de normalidad. En esa tensión radica su fuerza demoledora: los títeres revelan lo que los noticiarios callan.
El país de Ayotzinapa, de la Guardería ABC, de la guerra contra el narco, nunca tuvo un noticiario infantil tan ferozmente adulto como este. El país donde la prensa se vende al mejor postor encontró en 31 minutos una pedagogía invertida: los niños aprendieron a leer críticamente el poder al reírse de un muñeco que se equivoca en cada frase. La sátira se convirtió en ética. El juguete en herramienta política.
El programa no habla de balas ni de presidentes, y sin embargo, los incluye: cada silencio de Tulio es una alegoría, cada canción de desamor o de pérdida es un eco de la infancia mutilada por la violencia real. Mientras el país acumula fosas clandestinas, los títeres cantan sobre perros que se van, sobre dientes que no regresan, sobre la nostalgia que no cabe en un cuerpo pequeño. Esa conjunción es lo que lo vuelve insólito: un noticiario infantil donde la emoción es más veraz que cualquier editorial televisiva.
La crítica más feroz de 31 minutos al mundo adulto es esta: no necesita mostrar la sangre para desnudar la crueldad. En un continente donde el espectáculo de la violencia ha saturado las pantallas, los títeres nos devuelven la verdad desnuda del abandono, la ridiculez del poder, la corrupción de la palabra “noticia”. Tulio Triviño es Televisa y TV Azteca reducidos a su esqueleto de payaso trágico.
Y los niños, al reírse de él, se vuelven los únicos espectadores lúcidos de un país que se ahoga en sus propias mentiras. Los títeres de 31 minutos son una paradoja en sí mismos: muñecos de tela, espuma y botones que, en lugar de ocultar al ventrílocuo, lo desnudan; que, en vez de reproducir la obediencia mecánica de un guion, exponen la grieta y la herida del poder. No hay hilos visibles porque la serie se concibe como un espacio donde el artificio se asume y se exhibe, y en esa confesión está la subversión: mostrar que todo discurso oficial —el político, el televisivo, el escolar— también es un teatro de marionetas.
La estética de 31 minutos no se define por la pulcritud, sino por el exceso, la torpeza y la precariedad asumida. Tulio Triviño es un noticiero de peluche que jamás pronunciaría una frase correcta ni en sueños; Juan Carlos Bodoque es el reportero verde que convierte su crónica sobre la extinción del ajolote en una denuncia demoledora contra el extractivismo; Calcetín con Rombos Man nos recuerda que la heroicidad verdadera es ridícula y doméstica. Esta estética del error —parodia de los medios serios— funciona como espejo grotesco donde la sociedad latinoamericana se reconoce: un lugar donde los discursos más solemnes se desmoronan al primer tropiezo, y donde la política se parece demasiado a un sketch mal ensayado.
La sátira, en 31 minutos, tiene filo de cuchillo oxidado: corta, pero deja la marca sucia de la risa incómoda. Los niños ríen porque Tulio se equivoca de palabra, pero los adultos perciben algo más oscuro: la repetición infinita de la estupidez mediática, la ridiculización de los héroes de cartón, el absurdo de que una marioneta pueda hablar con más claridad sobre corrupción, ecocidio o violencia que cualquier presidente en turno.
Y aquí emerge lo demoledor: los títeres son más humanos que los humanos que vemos cada día en la televisión real. La política mexicana —y latinoamericana— se llena de personajes huecos que parecen muñecos mal manipulados, rostros de cartón que leen un teleprompter sin alma. Mientras tanto, en la tela y el alambre de un set de cartón, los muñecos de 31 minutos revelan lo que nadie se atreve a decir: que el poder no tiene rostro verdadero, que la seriedad es solo otra máscara, que la verdad puede estar en la voz rota de un títere que nunca aprendió a leer, pero sí a cantar.
En esa inversión estética y satírica está la revolución: los niños aprenden a desconfiar de la solemnidad, y los adultos, si se atreven a mirar, descubren que la risa puede ser una forma de resistencia. Como escribió Bajtín, “la risa libera no solo de lo exterior, sino de lo interior”; 31 minutos libera de la obediencia inconsciente, rompe los hilos invisibles del teatro político y convierte a cada espectador en cómplice de una gran carcajada crítica contra el poder.
“¡Córtala, Tulio!”, gritan millones de niños y adultos, y en ese grito colectivo hay una liberación ancestral contra las autoridades, los padres, los maestros, los presidentes, contra todo lo que se viste con corbata y habla con solemnidad para esconder su vacío. En 31 minutos los locos, los que nadie tomaría en serio, construyen la verdad con mayor precisión que los noticieros oficiales. Juan Carlos Bodoque, el conejo rojo adicto a las apuestas, es el cronista ambiental más lúcido de la televisión latinoamericana: mientras el país se inunda de noticias falsas y discursos que justifican la destrucción, él explica, con un humor devastador, el derrumbe de la Tierra en capítulos de La nota verde: la locura se vuelve el único refugio de la cordura.
En un país donde se normaliza la desaparición de miles de personas, donde la corrupción es un rumor que ya ni siquiera escandaliza, los muñecos de 31 minutos nos recuerdan que la ternura, la ridiculez, la torpeza son formas de resistencia política. Son los locos quienes nos enseñan a llorar sin vergüenza, a amar con canciones que parecen inofensivas, pero que hieren más que un editorial de periódico. En la voz de un títere se filtra lo que Byung-Chul Han llamaría una “poética de la vulnerabilidad”: un recordatorio de que sólo en el quiebre, en la fragilidad, hay humanidad.
El loco, en esta serie, no es el desviado, el peligroso, el marginal. Es el espejo deformado que nos devuelve la verdad de nuestra brutal normalidad. Tulio Triviño, con su seriedad grotesca, nos recuerda a esos conductores de noticias de Televisa y Tv Azteca que hablan del horror como si anunciaran el clima; Juanín Juan Harry, el productor eternamente agotado, refleja al trabajador latinoamericano que sostiene todo sin reconocimiento; Policarpo Avendaño, con su obsesión absurda por las canciones, encarna esa pasión inútil que da sentido a la existencia en medio de la barbarie.
En este sentido, la serie funciona como lo que Bajtín describió en La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento: una inversión carnavalesca del orden. El poder se ridiculiza, la solemnidad se derrumba, los locos gobiernan el escenario y con ello revelan la podredumbre del mundo adulto. Lo que parece un juego de títeres es, en realidad, un laboratorio de inteligencia emocional que ningún gobierno ni sistema educativo latinoamericano se ha atrevido a construir.
En un país donde la televisión se desangra en formatos importados y narrativas repetitivas, 31 minutos apareció como una paradoja: una serie hecha de cartón, calcetines y alambre, que, sin embargo, habla el idioma más contemporáneo del mundo. Su estética, lejos de la espectacularidad de los estudios internacionales, se sostenía en la economía del gesto y en la precariedad hecha virtud. No era necesario competir con Nickelodeon ni con Disney: bastaba un muñeco mal cosido y una cámara fija para reírse de la solemnidad mediática y de la jerarquía cultural.
La paradoja es brutal: en México, donde se habla de cosmopolitismo como un lujo de élites, fueron unos títeres quienes lograron introducir a niños y adultos a debates sobre política, medios de comunicación, consumo y afectos. Como señala Néstor García Canclini, el cosmopolitismo latinoamericano nunca ha sido una copia de modelos extranjeros, sino una traducción y remezcla de lo que llega. 31 minutos no quiso ser “global” en el sentido mercantil, sino que se volvió global desde su precariedad: muñecos que podían moverse con torpeza, pero que transmitían una inteligencia tan aguda que cruzaba fronteras sin pedir permiso.
Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man y Policarpo Avendaño son embajadores de un nuevo cosmopolitismo: no el de los pasaportes sellados ni las universidades extranjeras, sino el de la cultura popular que encuentra en el absurdo su universalidad. Gilles Deleuze y Félix Guattari hablaron del “rizoma” como estructura sin centro ni jerarquía, que se expande en todas direcciones: así funciona 31 minutos, rizomático, irreverente, conectado con tradiciones de títeres de Europa, con el humor absurdo de Monty Python y con la sátira latinoamericana más local.
El cartón y la tela se volvieron pasaporte. Desde su estética mínima, la serie hablaba a un público global. Lo que parecía provinciano se volvió universal: el gesto torpe de un muñeco podía expresar con más verdad la corrupción de los noticieros que cien horas de debate académico. Ese es el verdadero cosmopolitismo latinoamericano: el que no necesita de rascacielos ni de presupuestos millonarios, sino que desde el cartón se planta frente al mundo para decir: aquí estamos, también nosotros sabemos de qué está hecha la risa y la tristeza.
31 minutos entendió que la televisión podía ser un espejo de nuestras fragilidades, no solo un aparato de entretenimiento. Cada canción pop es un acto político: nos enseña que la tristeza no es un error ni un defecto, sino un instrumento de resistencia frente al cinismo de los adultos y de los medios.
Mientras los noticiarios mexicanos reproducían la violencia, la corrupción y la mentira como si fueran números abstractos, Tulio Triviño y su banda de muñecos han traducido esas realidades en melodías que duelen y que, al mismo tiempo, son bellas. La serie transforma la tragedia en poesía, la violencia en canción, la injusticia en espejo para la risa y la empatía. Cada nota, cada verso, nos enseña a reconocer que sentir es una forma de sobrevivir, que llorar en público no es debilidad sino valentía.
El acto de emocionarse, de conmoverse, se volvió subversivo. En un país donde el dolor se oculta, donde se nos instruye a endurecernos desde niños, los títeres reivindican la vulnerabilidad. Juan Carlos Bodoque, con su cinismo ecológico, o Policarpo Avendaño, con su torpeza entrañable, muestran que la inteligencia emocional no se aprende en un aula ni se legisla: se canta, se siente, se comparte. Cada canción es un manifiesto silencioso contra la deshumanización: la política de los adultos reducida a corbata y discurso se transforma en un coro de muñecos que lloran, ríen y cantan con una honestidad devastadora.
La belleza de estas canciones no está solo en la música, sino en la capacidad de nombrar lo que el país prefiere callar. En ellas hay duelo por la infancia perdida, nostalgia por los vínculos rotos, crítica hacia la solemnidad de la autoridad y esperanza en que la ternura pueda sobrevivir. La serie enseña que llorar es una forma de resistencia, y que la poesía, incluso en la voz de un títere, es capaz de abrir grietas en la indiferencia.
31 minutos no es solo un noticiero: es una lección de humanidad. Nos muestra que el humor no está reñido con la emoción profunda, que la sátira puede ser ética, que la infancia puede ser crítica y cómplice de la reflexión social. Cada canción pop es un acto de emancipación: aprendimos a llorar y a reír al mismo tiempo, a sentir el dolor del mundo sin anestesia, a reconocer que la televisión, cuando se hace con honestidad y corazón, puede ser también un vehículo de verdad y de poesía.
Si el mundo adulto ha construido su televisión como espejo de poder, consumo y simulación, 31 minutos irrumpió como un rayo que atraviesa la normalidad con irreverencia y ternura. Allí donde la pantalla mexicana mostraba tragedia domesticada, melodrama simplificado y moralinas repetidas, los títeres construyeron un espacio de libertad radical: la televisión se volvió inteligente, cómica, crítica y humana a la vez.
El noticiero de Tulio Triviño no es una parodia inocua: es un laboratorio de desobediencia estética. Cada error, cada canción, cada gesto torpe es un golpe a la solemnidad institucional, un recordatorio de que la autoridad no siempre tiene la razón y que la verdad se encuentra a veces en lo absurdo. En un país donde la realidad supera la ficción, los títeres enseñaron a leerla con distancia, ironía y sensibilidad.
La serie demostró que la televisión puede ser un instrumento de educación emocional y ética: enseñó a los niños a llorar, a reír, a cuestionar; a los adultos, a recordar que la ternura, la empatía y la crítica no están reñidas. En un país donde la memoria colectiva es manipulada y donde la violencia se normaliza, 31 minutos ofrece un espacio de resistencia cultural: un espacio donde la irreverencia no es superficial, sino consciente; donde el humor no es evasión, sino conocimiento; donde la estética precaria se vuelve universal y cosmopolita.
En ese sentido, la verdadera televisión alternativa no necesita cadenas gigantes ni presupuestos millonarios; solo necesita honestidad, imaginación y valentía. Y 31 minutos, desde su cartón, sus peluches y sus hilos invisibles, enseñó que incluso los más pequeños pueden ser críticos, sensibles y conscientes del mundo que los rodea. Que los títeres pueden ser revolucionarios, y que la risa y la emoción son armas mucho más poderosas que la indiferencia adulta.
Contra la solemnidad, la manipulación y el olvido, 31 minutos nos recuerda que la televisión puede ser bella, ética, poética y radicalmente humana. Que la cultura popular no solo entretiene: transforma, conmueve y despierta, en cada canción, en cada gag, en cada mirada de muñeco, un espíritu de libertad que no cabe en ningún guion impuesto.